Objeto y Proceso
Apuntes sobre ontología de la
Forma
El concepto de “forma” tal y como
recorre la metafísica occidental mantiene la huella del esquema hilemórfico
fundado por Aristóteles y perpetuado (con matices) hasta el apogeo de la
modernidad. Para el pensador griego, todo cuerpo o sustancia resulta de la
concordancia de sus dos principios constituyentes: por un lado la materia
(pasiva e indeterminada, invariable y genérica a todo lo que existe) y por otro
la forma (activa y configurante,
sustantiva de las propiedades y potencias de cada objeto). El mundo
sensible y las entidades que lo pueblan sería entonces un campo necesariamente
formal en el que cada cosa obtiene su
esencia y fundamento de la convergencia de lo universal y lo particular, lo
necesario y lo accidental, lo determinable y lo determinante, el “principio
de individuación” y el individuo, en el que lo singular es definible en
función de sus diferentes grados de especialización y concreción en cada
instancia. Si bien ambas categorías, materia y forma, son por fuerza
simultáneas y concomitantes en cualquier realidad física, el hecho de escindir
los registros binarios de lo material y lo formal propiciará el
desarrollo de abundantes especulaciones escolásticas sobre la mutualidad
polar de los cuerpos y los ideas, la potencia y el acto, o la esencia y la
existencia, que contemplan los objetos como identidades firmes y con cierto
grado de autonomía, imperturbable a través de todas las transformaciones,
encuentros y mezclas con otras entidades. El objeto es entonces agente capaz
de los acontecimientos, a los que sobrevive.
Pese a su enorme repercusión en
la ontología clásica, el hilemorfismo será fuertemente cuestionado en los
albores de la física y la química modernas, que propondrán que tanto los
atributos ónticos de los objetos como la dialéctica de los acontecimientos
están sujetos a perturbaciones que trascienden el modelo aristotélico. La
modernidad propondrá cosmogonías en las que la antigua sustantividad de la
materia resulta incapaz de dar cuenta del dinamismo intrínseco al mundo,
explicable ahora como función de fluctuaciones energéticas o informacionales.
Si el pensamiento griego buscaba aclarar la realidad de los objetos como
identidades estáticas y a su manera ensimismadas (y deudoras en la mayoría de
los casos de un orden divino generatriz), la modernidad se ofuscará por explicar el movimiento
y el cambio, desde la constatación del vitalismo de la naturaleza y la
continua reformulación y refiguración de lo existente: lo nuclear al Ser no
será ya un orden formativo de identidades concretas y específicas (conforme a las
metafísicas de Parménides o Platón), sino un proceso universal y
continuo de transformaciones en el que cada realidad concreta no es más que una
abstracción local y contingente del flujo universal de acontecimientos (postura
más cercana a Heráclito y su metáfora del mundo como río).
La primera tentativa sistemática
por trascender los límites del modelo metafísico aristotélico se dará
probablemente en la fenomenología hegeliana, que aspiraba a incorporar el
pensamiento lógico formal clásico en un orden dinámico superior que denominará
“lógica dialéctica”: la formalidad de los entes será para Hegel
un “reino de sombras”, pues la identidad no es más que un
trampantojo subsidiario de la verdadera esencia universal, el devenir.
Una pirueta filosófica (la de introducir el movimiento en el corazón de todos
los conceptos, y de todos los objetos) que resonará en la mayoría de las
ontologías posteriores, que desecharon la idea de que “el mundo es el
conjunto discreto de todos los objetos” por la de “el mundo es la
sucesión continua de todos los acontecimientos”. Sin embargo, la dialéctica
hegeliana es ante todo un sistema fenomenológico, y por tanto centrado en la
realidad sensible, experiencial. En consecuencia lo formal, incluso abordado
desde la lógica dialéctica, se abordará como categoría epistemológica, relativa
al modo en que nos apercibimos del mundo en un momento histórico determinado.
La escisión entre objetivismo (tan fértil en la génesis del
Estilo Internacional) y subjetivismo (indeleble en la
arquitectura moderna vía romanticismo y expresionismo) es trascendida
fenomenológicamente en la unidad inmanente del fenómeno, cuya concreción
espaciotemporal es concomitante a la efectuación de la memoria en el flujo de
la conciencia. Es decir: la forma es ante todo el efecto de un reconocimiento,
una categoría cognitiva inseparable del marco afectivo, intencional, epistémico
etc. del sujeto (individual o colectivo) en el que encuentra su identidad. La
forma (entendida como categoría tanto ontológica como estética) es ante todo un
producto histórico, al ser la
Historia quien le otorga sus potencias y su ser. De ahí que a
finales del siglo XIX fuese posible enunciar la máxima “la forma sigue a
la función”, de raigambre fuertemente dialéctica por cuanto establecía
de manera implícita que la identidad de todo artefacto es fundamentalmente
relacional. Los objetos ya no son agentes capaces por sí mismos, sino
dispositivos de interacción dinámica en función de sus covalencias, de sus usos
potenciales.
La correspondencia entre contenido
formal e intencionalidad será un tema constante de la ensayística
arquitectónica moderna, especialmente a través del pensamiento (de nuevo
fenomenológico) de Heidegger. De acuerdo con el alemán, la formalidad
del mundo se da en correspondencia con los modos de existencia del hombre, propiciando
una concepción del “lugar” como espacio experiencial que es poseído a
través del habitar mediante procesos de familiarización, aclimatación y
construcción de territorialidad. Esta concepción del espacio como connotación
alcanzará popularidad a través de las ideas de Christian Norberg-Schulz
y su análisis del “genius loci”, una especie de aura invisible
pero intuida que aglutina y condensa los factores históricos, geográficos,
afectivos, existenciarios, etc, de cada lugar específico. Si bien la metafísica
heideggeriana concebía al Ser como acontecimiento transitivo y en perpetuo
dinamismo, Nobert-Schulz consideraba que el genius loci evolucionaba con
el tiempo, pero manteniendo siempre una esencia firme e invariable (el ‘stabilitas
loci’) capaz de salvaguardar el espíritu o identidad de cada lugar más allá
de las contingencias temporales que en él tengan lugar, habilitando el sentido
de “hogar” en el que el hombre encuentra su acomodo en el mundo por
familiaridad. El genius loci es por tanto un estabilizador, que permite
encontrar sentido en la neutralidad afectiva del espacio cartesiano, puramente
métrico y extensivo: la capacidad de la realidad para resistirse al devenir es
lo que permite la consideración de Cosas u Objetos, entidades de identidad fija
tanto por sí mismas como en relación al sujeto-habitante.
Si bien la línea de investigación
fenomenológica-existencial iniciada por Norbert-Schulz hacía hincapié en la
identidad del lugar como permanencia que subyace y sobrevive a los
acontecimientos, lo cierto es que la metafísica heideggeriana se fundaba en la
concepción del ser como acontecer más que como sustantividad: su pensamiento
recogía los conceptos de cosa, objeto o identidad, pero
reconociendo en ellos un hermetismo que sólo podía ser trascendido mediante la
acción, de acuerdo a su concepción relacional del Ser. En paralelo al trabajado
de Heidegger, otra línea ontológica intentará prescindir completamente de la
formalidad de los objetos y su indescifrable esencia secreta: será la “process
philosophy” de Albert North Whitehead, que alcanzará gran
repercusión en la filosofía contemporánea gracias tanto a su éxito en la academia
anglosajona, como a su influencia sobre otros autores, en especial Gilles Deleuze. El proyecto filosófico de Whitehead postula el mundo
como proceso de auto-recreación continua, en el que los objetos no son más que
cruzamientos puntuales en una red universal de eventos: su metafísica busca
superar la sustancialidad de la res extensa habitual en la tradición
occidental, sustituyéndola por la pura transitividad del acontecer.
El desbaratamiento de los objetos
y el primado de los procesos como principios metafísicos se
convertirá en el eje metodológico de algunas de las más importantes líneas de
investigación en ciencias naturales y sociales de la segunda mitad del siglo XX.
El modelo analítico del sociólogo Manuel
Castells parte de la concepción del mundo-red como un tejido circuitado
y atravesado por flujos de intercambio de energía, poder o información, en la
que los “objetos” quedan reducidos a meros nodos o cruzamientos entre vectores.
Bruno Latour y su “actor-red” o “actante-rizoma” propone
renunciar radicalmente a la consideración ontológica de los objetos más que
como dispositivos socialmente producidos, que se encargan de puntuar conexiones
y singularidades en el flujo universal de acontecimientos para dotar de
inteligibilidad al mundo. Es decir, el objeto sería un constructo meramente
institucional, una “caja negra”
cuyo contenido sólo puede ser descifrado si es descompuesto en la red de
interacciones potenciales que lo caracterizan. En muchos sentidos, este
presupuesto es emparentable con el “rizoma” de Deleuze y Guattari,
que prescinde también de toda forma (categoría que en su pensamiento
pertenecería a los “organismos”) para describir el mundo como entrelazamiento
de eventualidades o cuerpo sin órganos informe. Este planteamiento se
aproxima al modelo habitual en ciertas teorías de la información y
especialmente la cibernética, ciencia que describe los acontecimientos
mediante sistemas de interrelaciones mutuas entre agentes dotadas de contenido
sintáctico pero no semántico: es decir, como información computable pero no
necesariamente identificable. La metodología cibernética dará sus frutos en
campos tan diversos como la informática, la genética, las telecomunicaciones,
la ecología o el urbanismo, disciplinas que cada vez en mayor medida se centran
en el estudio de flujos de interacciones mediante la sustitución de la lógica
discreta aristotélica (basada en la identidad como mismidad) por la lógica
difusa contemporánea (en la que la identidad es relacional). De esta manera, la
clásica sentencia de Sullivan “La forma sigue a la función” puede
reescribirse como “la forma sigue a la interacción”; que alcanzará gran
repercusión en las disciplinas de
composición urbanística y arquitectónica. El aforismo será
pertinentemente reescrito por el colectivo de diseñadores Droog Design
como “Form Follows Process”.
Esta evolución cultural que va
del hilemorfismo aristotélico (basado en la sustancialidad de la identidad)
hasta las contemporáneas concepciones cibernéticas y rizomáticas es paralela a
la cosmovisión epistémica de cada período y a sus determinaciones técnicas,
sociales y culturales. La era de la globalización y sus problemáticas
específicas (complejización de las relaciones sociales, transacciones de todo
tipo entre agentes mutables, nomadismo, mezcolanza de identidades, fractura del
sujeto y crisis de la representación, modelo financiero inflacionario basado en
el crecimiento perpetuo, transformación tecnológica continua…) han propiciado
la realización del viejo aforismo marxista “Todo lo sólido se desvanece en
el aire” a través de lo que Zygmunt Bauman denomina modernidad
líquida, aquella en la que la imparable e hiperveloz sucesión de
acontecimientos desestabiliza la firmeza identitaria de lo que anteriormente
podían ser considerados objetos autónomos. El auge de la filosofía de los
procesos da cuenta de una cultura en la que las mutaciones e interrelaciones
entre entidades las convierten en irremediablemente efímeras, y en el que la
correspondencia universal entre acontecimientos (formulada por la Teoría del Caos y
su rendición implícita ante la arbitrariedad del devenir) convierte al planeta
en un enorme ecosistema unitario organizado en torno a la univocidad dinámica
de los flujos que lo componen. Mediante el enfoque procesual, las ciudades son
valoradas como redes sin identidad, cruzamientos gobernados no sólo por el “aquí
y ahora” sino mayormente por sus potencias de interacción, que las
localizan en un tejido global y eco-sistemático de intercambios espaciales.
Dicha postura será especialmente fértil en el estudio de las condiciones de
sostenibilidad urbana, cuya eficacia parte de la comprensión no ya de lo que
las cosas son por sí mismas, sino de cuál puede ser su comportamiento
potencial en la red de relaciones en las que se hallan inscritas. La concepción
de la ciudad como ecosistema prevé lo urbano como campo de imparable
variabilidad: frente a la autosuficiencia y absolutez de la polis grecolatina
(un organismo terminado, en la medida en que su crecimiento está normalizado y
ahormado por un orden regulador), la metrópolis global requiere para su
supervivencia una fuerte capacidad de adaptación a las contingencias
espaciotemporales que inciden sobre su evolución a cada instante, renunciando
para ello a mecanismos de ordenación que, de resultar demasiado rígidos, puedan
contravenir la necesaria lógica adaptativa a las condiciones del momento. De
este modo, la filosofía de los procesos en sus versiones más radicales renuncia
al “stabilitas loci” de Schulz, a toda identidad firme para lo local, que
queda a expensas de las determinaciones de la red global de relaciones urbanas
y sus requerimientos formales. La epocalidad líquida es, según algunos (entre
ellos Žižek), aquella en la que el “genius loci” (espíritu del
lugar) ha sido derrotado y suplantado por el “zeitgeist” (espíritu de la
época). Rem Koolhaas llegará a afirmar “Identity is
the new junk”.
En consecuencia, la tratadística
arquitectónica de los últimos 20 años ha investigado con profusión la Forma como subsidiaria de
los procesos, ya que no como condición necesaria de los objetos. Sea desde el
punto de vista de los dinamismos sociales y energéticos, las derivas
demográficas, las nuevas tecnologías de estructura reticular, los procesos
incontrolados de expansión-contracción urbana, la sostenibilidad ecológica o
las diferentes formas de “acupuntura territorial”, el foco de interés de la
urbanística en el cambio de siglo se enroca en las dialécticas procesuales, menospreciando
en gran medida la condición objetual y finita de la ciudad, e indirectamente
desestimando los fenómenos de identidad. Del mismo modo, la estética, el arte y
la composición arquitectónica fomentan la consideración de la Forma como interface o dispositivo de interacción,
tanto entre los adscritos a la corriente del parametricismo como en los campos
de las instalaciones efímeras, la performance,
la escenografía, el diseño industrial, etc: una corriente cuyos presupuestos
ontológicos son herederos indirectamente del pensamiento de Whitehead, aunque
filtrados por la revolución intelectual de la cibernética. Modelos compositivos
paramétricos en los que la forma renuncia a su autonomía (y por tanto, su
identidad) quedando a disposición de los fenómenos relacionales.
Este archipiélago epistemológico
que conjuga filosofía de los procesos, lógica difusa, rizoma, sociología de
redes o mutaciones urbanas se ha convertido subrepticiamente en una especie de
paradigma hegemónico de los estudios culturales contemporáneos. No obstante,
filósofos como Graham Harman proponen una recuperación de la dignidad
ontológica de los Objetos frente a los Procesos, sirviéndose de una peculiar
articulación de las ideas de Heidegger y Latour. La resistencia a la
licuefacción del mundo como fluido de procesos (y el consiguiente desarraigo de
la memoria característico de la modernidad
líquida) pasa por reconsiderar la medida en que una de las funciones de la
forma es la de generar identidad para cada objeto-utensilio. El espacio y la
materia oscilan y se renuevan constantemente, pero en su continuo devenir propician
la aparición de entidades e ideas sólidas, objetos cuya esencia y dignidad desbordan
la utilidad que les presuponemos, hasta el punto de sugerir la posible reversibilidad
del aforismo de Sullivan: Function
Follows Form. Históricamente la morfogénesis ha sido pensada pendularmente
(ora como identidad del Objeto, ora como dinamismo del Proceso), la pertinencia
de repensar la conciliación de ambas categorías es urgente en el mundo
contemporáneo, en continuidad con la tradición racionalista que, en las últimas
décadas, parece haber aceptado demasiado acríticamente que la belleza del mundo
es subsidiaria del movimiento pero ya no de la sustancia, arrinconándonos en un
zeitgeist que vanagloria la
obsolescencia de conceptos como autonomía, identidad o memoria.
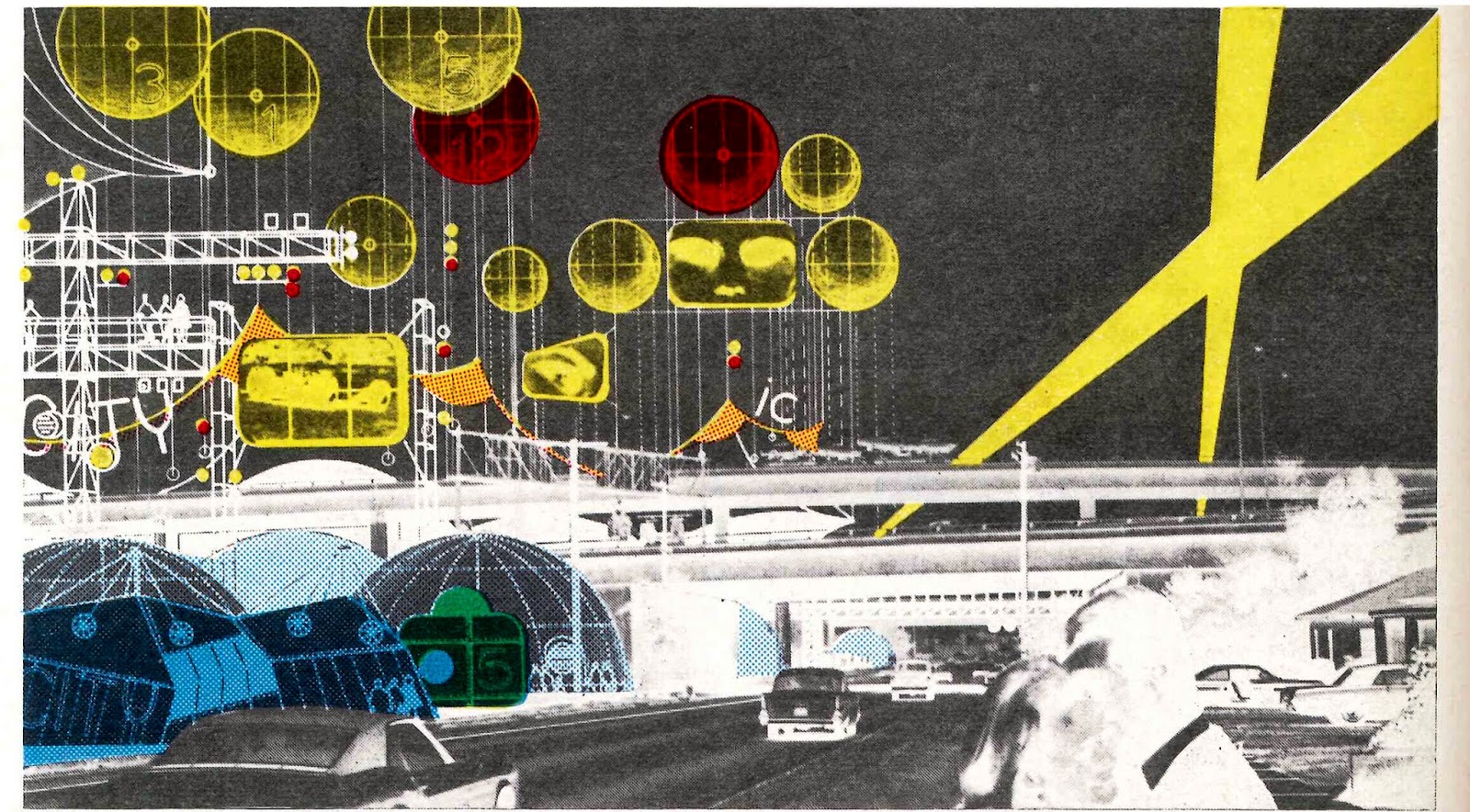





cojonudo observer!, qué bien que hayas vuelto!
ResponderEliminaroye, este está claro que es uno de LOS temas... ya cuando empezamos con el tema "feísmo", uno de los campos para avanzar que más nos interesaba era el de cómo a través de la diferenciación entre los elementos objetuales (p.e. los chalés...) y procesuales (las edificaciones incrementales) se podría diferenciar legalmente (¡¿objetivamente!?) aquellas actividades constructivas individuales o colectivas de aquellas planteadas como negocio... lo que está claro es que ambas lógicas deben tener sitio en el territorio, pero aunque es cierto que en términos intelectuales la balanza está del lado de los procesos, cada una de las nuevas legislaciones urbanísticas y avances tecnológicos van en el camino contrario ¿cuánto tiempo falta para que GoogleMaps pueda vender ortofotos semanales a los gobiernos con softwares que detecten cambios de centímetros en todo un territorio y esto envíe directamente una notificación de multa a la APLU?
salud!
Hoooola, Observer, yo también me alegro de tu brainstormig, again. Aunque algunas migajas virtureales recogía en El Blister, no creas que no, eh? Bonitos y estimulantes post, por cierto :-)
ResponderEliminarAndo un poquillo liado y no tengo tiempo de leer el post con paciencia, pero me parece muy interesante eso que dices, Iago. Me refiero a eso de que “aunque es cierto que en términos intelectuales la balanza está del lado de los procesos, cada una de las nuevas legislaciones urbanísticas y avances tecnológicos van en el camino contrario”. Peeeeeero, lo que yo observo, sin embargo, es que tanto los avances tecnológicos como la intelectualización de los procesos, en un momento dado se vuelven en contra de sí mismos, precisamente debido a ese “antagonismo” del que hablas, y que a mí me da que es lo que les retroalimenta. ¿Parasitismo simbiótico? No sé, pero yo supongo que de la misma manera que el lenguaje es literal y metafórico a la vez, los organismos -y los humanos- somos funcionales y disfuncionales al mismo tiempo, automáticos y aleatorios a la vez. Unos más y otros menos, claro está.
http://www.eldiario.es/turing/ciencia/fallo-Deep-Blue-vencido-Kasparov_0_242876565.html
PD:.. “esto fue suficiente para que Kasparov ya no volviera a sentirse invencible”, dicen en ese mismo artículo. Y yo me pregunto, ¿acaso Kasparov quería ser más operativo, funcional y automático que la máquina? Pues sí. Pero para hacernos ver esto, la máquina tuvo que convertirse en más “humana”. ¡Qué cosas, no? :-)
Hey si pasa por aquí Post Dos, por favor que me escriba a crisis_de_fe@hotmail.com... He estado en UK y le he traído un regalito como agradecimiento por todos estos años. Si pasas por aquí escríbeme!!!
ResponderEliminarOk,.. dile a ese Observer "angloparlante", que me dijo Post Dos que ya había pasado por aquí y le había escrito,.. aunque todavía en castellano, creo,.. ¡cachissssss!.. :-)
ResponderEliminar