
Mientras proliferan los intentos por refigurar la imagen del arquitecto como un profesional humilde, socialmente comprometido, ajeno a las modas y con los pies en la tierra, nuestro representante por excelencia en el Gran Circo mediático ofrece una estampa radicalmente opuesta a dichos valores. Icónico y pop, su arquetipo actualiza para el siglo XXI algunos prejuicios históricos sobre el divismo de los arquitectos, una profesión siempre connivente con las demandas del poder.
Tal y como se encuentra la
profesión de la arquitectura (un turbulento río revuelto imbuido a todos los
niveles en un incierto proceso de reformulación laboral), a más de un compañero
le puede herir el tono casi caricaturesco que la celebrity Joaquín Torres
ofrece en sus frecuentes y explosivas apariciones televisivas. La ascensión
como estrella pop de un personaje como él es un fenómeno muy interesante para
calibrar no solo cuáles son los prejuicios del ciudadano respecto a la esencia del arquitecto, sino también
de la imagen que el gremio tiene de sí mismo, ahora que su anterior carisma
intelectual parece más en entredicho que nunca. Puesto que aspiramos a diluirnos en la sociedad para renovar
los galones de nuestra estirpe profesional a ojos de las mayorías silenciosas,
seguramente no podamos quedar inmunes a sus formatos culturales menos
lustrosos, y en ese sentido el caso Torres tal vez da cuenta de las
expectativas y prejuicios de lo que el ciudadano medio concibe como “un
arquitecto”.. Mientras la mayoría de nosotros husmeamos desesperadamente la más
ínfima posibilidad de trabajo, el divo Torres se pasea por los platós haciendo
gala de su exuberante frivolidad, flirteando astutamente entre el rol de
aristócrata coqueto que cuida muy mucho sus maneras, y el de pícaro de alta
cuna que se mueve como pez en el agua en los mentideros de la telecomunicación:
sabe dar algún titular jugoso de vez en cuando, sin renunciar a su porte de old money que nunca se excede en la
indiscreción, y manteniendo las composturas protocolarias de cada uno de los
formatos que le dan cancha. Es, en cualquier caso y oficialmente, “el arquitecto de los famosos”, y sin
duda el único proyectista conocido por la vulgata que sirve de audiencia del
tipo de medios por los que transita.
El arquitecto medio acostumbra a
tener interiorizada una concepción mayestática y solemne de su profesión, con
la honorabilidad que le concede su secular veteranía y prioridad entre las
Bellas Artes, y la grave responsabilidad de custodiar la gracia de nuestro
hábitat, siendo probablemente la nuestra una de las carreras en las que el peso
deontológico y moral es instruido con mayor insistencia. Técnico y humanista, ilustrado
y cabal prohombre del renacimiento en versión 2.0, al arquitecto de a pie le
ofende con razón la tebeística y falsamente glamourosa imagen que Torres ofrece
de este oficio, que tantos se esfuerzan penosamente por resituar en su esencia
primigenia de práctica socialmente comprometida, y que asisten como asombro a
cómo todos sus esfuerzos son echados por tierra con la mera aparición de
nuestro divo durante unos minutos en los lodazales más zafios de la telebasura.
Hasta cierto punto y aunque no suela reconocerse a viva voz, el caso Torres es
a menudo considerado entre los compañeros como Alta Traición a la Causa, minusvalorando y
reduciendo al absurdo el nulo prestigio intelectual que le pudiese quedar a un
oficio tan en horas bajas como este. ¿Por qué no es más famoso, pongamos, Siza?
Sin embargo, es probable que
Torres sea el pionero de un nuevo arquetipo profesional al que habrá que irse
acostumbrando para los años venideros: el del arquitecto popstar, evolución natural y probablemente inevitable del
“starchitect” a la Koolhaas,
penúltimo estadio de la genealogía de la idea de “arquitecto celebridad” y los
matices que su entrelazamiento con dinero y poder han ofrecido a lo largo de la
historia.
El meme de la “arquitectura social” no deja de ser un
argumento tremendamente tramposo y cínico de hablar de esta profesión,
esgrimido en muchas ocasiones como argumento desde el que poetizar intenciones
completamente crematísticas. Por más que los colectivos marymodernos de gen
metropolitano se esfuercen por demostrar lo contrario, la arquitectura ha sido durante milenios un asunto de ricos, los
servicios del arquitecto eran onerosos hasta el punto de que sólo las élites
podían disfrutarlos, y ello es un dato profundamente incrustado en el
imaginario colectivo. Enésima leyenda de
la doctrina de la modernidad canónica, la figura del “arquitecto benefactor”
que concentra sus esfuerzos en la mejora de la habitación de los más
desfavorecidos no es más que la construcción de una épica impostada sobre una práctica tan
irremediablemente connivente con los poderosos como ha sido siempre la
arquitectura. Y en ese sentido, Torres ejemplifica magistralmente las
componendas de la ideología popular al respecto de nuestra profesión: es un
señor de familia bien que gana mucho dinero, vive rodeado de famosos y
desarrolla su Arte en exclusividad para los bolsillos que puedan permitírselo.
Desde los tiempos de Ictinos y
Calícrates, el arquitecto como profesional del proyecto ha trabajado
fundamentalmente para las instituciones
de gobierno (sea éste democrático o no, público o privado, estatal o
imperial, religioso o secular…) no sólo en lo que respecta a la financiación de
las obras, sino también a la legitimación del discurso de cada período: la Academia de la
arquitectura ha ido siempre de la mano de las ideologías oficializadas en cada
período, y la posición social del arquitecto (al menos, desde su
especialización respecto al más ingenieril “maestro
de obras”) siempre ha ido paralela a esa simbiosis con el poder. Bien el
aristócrata de fiestas cortesanas y salones palaciegos, bien la alta burguesía
urbana con un ojo en la bohemia y otro en la sucursal bancaria, el arquitecto
ha tomado a las “clases populares” como objeto de su trabajo sólo muy
recientemente, en una relación mediada siempre por el ministerio o secretaría
estatal correspondiente. Ese “arquitecto social” es apenas más longevo que el
estado del bienestar que sirvió de su trabajo para formalizar la desruralización del mundo, y sus longevas
concupiscencia con el poder son denominador de origen ante la sabiduría
popular: es más que probable que la casa en que habitaban vuestros abuelos no
haya sido firmada por un proyectista, y previsiblemente no siquiera responda a
ningún tipo de proyecto. A no ser que tus abuelos fuesen ricos, en cuyo caso es
incluso posible que tuviese algún amigo arquitecto.
Aquellos polvos trajeron estos
lodos, y la naturalidad con la que es difundido el arquetipo Joaquín Torres viene
a confirmar los prejuicios (legítimos, por cuanto históricamente producidos) con
los que es saludada una profesión que, no nos engañemos, nunca se ha mostrado
especialmente avergonzada de su carisma luxury: sólo los Académicos más
comprometidos hacían soltar las alarmas ante los peligros de sobresignificar
los alardes de profesión rica y próspera, contraatacando con el arquetipo
puritano e igualmente impostado del “intelectual”
a la Fisac, Siza
o Moneo (todos ellos, además, de
nutrido patrimonio personal). La carencia obliga, y la pauperización de nuestro
oficio hace que sólo recientemente se conciba al arquitecto como un currito que
comparte comunidad de vecinos, viaja en clase turista e, incluso, se ve
obligado a emigrar o servir copas como el común de los mortales. Un cambio de
paradigma que gana en empatía y cercanía lo que pierde en glamour y
exclusividad, respecto al cual la figura de Torres viene a ser una proyección espectral
elaborada por el inconsciente colectivo del antiguo Arquitecto de nobleza que
imperó durante tantas décadas, y que él sabe rentabilizar muy bien. Más o menos
auto parodia y más o menos simulacro, su “personaje”
es innegablemente telegénico,
Pero si algo hace interesante la
figura de Torres es su ejemplaridad respecto a una de las que sin duda serán
las características empresariales de esta profesión en reinvención forzosa: el marketing de “la firma”. Probablemente él no diseña los proyectos más que en
sus trazas generales (fenómeno generalizable incluso a proyectistas mucho más
prestigiosos), y su rol dentro de su empresa es fundamentalmente
representativo, comercial: el branding de A-Cero consiste en un
90% en las acciones de Joaquín Torres, y esta especificidad ya plenamente
operativa en el oganigrama de un despacho arquitectónico será un fenómeno
creciente a medida que se vaya instaurando el modelo empresarial de la
profesión para los próximos años: o bien
grandes despachos técnicos impersonales e “ingenieriles” para resolver
infrastructuras y grandes instalaciones urbanas, o bien pequeños estudios “de
firma” obligados a vender estilo para hacerse con el mercado “haute couture”. (Evidentemente habrá
nichos intersticiales entre ambos polos, pero por ahora son enigmáticos, cuando
no precarios). Alguien argumentará que hay arquitectos mucho más brillantes que
Torres para hacerse con el nicho de mercado que ocupa, pero quien está
dispuesto a abonar lo que cuestan sus servicios no paga por brillantez, sino por etiqueta, estilo, coolness, modernidad de aparente
solvencia… En ese sentido su apuesta por la línea “low cost” de las casas
prefabricadas es un hábil jugada empresarial para capitalizar su nombre y
vender su aureola a gente que creía no tener acceso a ella, como aquellos que
compran el Nº5 para irradiarse en la medida de sus posibilidades del brillo
lujoso de Chanel.
Sea como fuere, el asunto Torres
no deja de tener su comicidad, por lo hilarante del personaje en su fidelidad a
los manierismos del Pijo de toda la vida, y por la curiosidad morbosa que
inspiran sus evoluciones en un ecosistema mediático tan freak como el que últimamente le acoge. Sin la intimidante seriedad
del Gran Artista épico habitual en los demás arquitectos de suplemento
dominical, Torres es (reconozcámoslo) una destilación de octanaje óptimo de las
esencias de muchos arquitectos que todos hemos conocido, pues ni Torres es el
único en su especie ni probablemente tampoco el más excesivo: en su figura se
condensan muchos tópicos de lo que (para bien o para mal) los arquitectos
siempre han sido, y quizás incluso algo que muchos de nosotros, todavía,
guardan en su interior. Con un poco de suerte, nos concederá el placer morboso
en participar en alguna edición venidera de “La isla de los famosos” en el que tomarnos con saludable humor los
clichés todavía asociados a una profesión que, decididamente y en todos los
sentidos, ya no es lo que era.
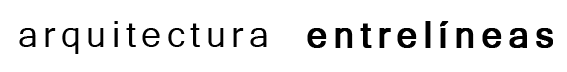




0 comentarios:
Publicar un comentario