Empezamos una serie de posts reflexionando sobre un tema casi siempre
considerado ajeno a la arquitectura como es el de la comunicación política como acontecimiento espacial, que
sin embargo es interesantísimo por el tipo de fenómenos que implica: la
disposición de cuerpos en el espacio, la ordenación de los oradores y los
espectadores, las relaciones entre fondo y figura, la potencia expresiva de la
fisicidad de las masas, etc. Todas ellas son competencias de escenógrafos, es
decir, de creadores de experiencias espaciales.
En esta primera entrega presentaremos algunos casos de la política
estatalista del siglo XX, y en sucesivos posts abordaremos las reuniones
religiosas, las reuniones municipales, los grandes eventos deportivos o la
presentación del cuerpo en los populismos y los regímenes comunistas... además por supuesto del festival de teatralizades castizas que ha sido la comunicación política española desde la transición.
Una cuestión de arquitectura y ciudad, pero ante todo de ciudadanía en tiempos de política representativa.
Independientemente de las derivas
históricas, sociales y económicas que condujeron a Alemania a abrazar el
nazismo, no cabe duda de que uno de las mayores herramientas en la ascensión de
Hitler al poder era el aura increíblemente persuasiva de su parafernalia escénica. Ya
antes de su llegada al Reichtag, la potentísima simbología Nazi conseguía
ilustrar todos los valores de su discurso sin necesidad de argumentos ni
explicaciones lógicas: aquello se entendía al primer vistazo, hasta un analfabeto
comprendía la ideología de fondo gracias a la pasmosa efectividad del aparato
estético con el que se presentaban. Si algo aportaron aquellos eventos a la política contemporánea, fue
la importancia de matizar al máximo los gestos de escenificación en aras a
seducir al votante. Consiguieron hacer de la esvástica uno de los símbolos más
reconocibles y comunicativos de la historia de la humanidad, casi a la altura
de la cruz cristiana.
Goebbles, el legendario ministro
de propaganda del partido y responsable de sus fastuosas e hipnóticas puestas
en escena, fue sin duda uno de los grandes arquitectos de la máquina de
dominación biopolítica de aquel régimen: el plan comenzaba en la adecuada
presentación formal de la estructura social por la que abogaban, cuidando hasta
el mínimo detalle los efectos especiales. No es casual que su tesis doctoral
versase sobre el drama romántico decimonónico, pues su ampuloso sentido de los
actos públicos era indisumuladamente
reminiscente de la operística wagneriana: el espectador empequeñecido y
apabullado ante la visión del omnipotente gran Oráculo (Hitler y Goebbles eran magistrales
maestros de ceremonias) en el que veían condensado y encarnado el espíritu
colectivo de la Masa
aglutinada en torno a la cruz gamada. El efecto era doble: por un lado el
engrandecimiento del aura del liden en el estrado, y por otra la sensación de
fuerza comunitaria que sentía cada uno de los asistentes, entregados a cánticos
y consignas simultaneas y ensordecedoras. El lenguaje escenográfico recuperado
por Goebbles de los manierismos de viejos imperios (simetrías, puntos de fuga
enfáticos, orden geométrico imponente, efectos de iluminación y escala, poética
del estruendo multitudinario, fuerte iconicidad…) supusieron el apogeo y punto
y final de cierta estética política construida sobre volkgeists y monarcas
carismáticos, pero sus huellas se han colado por mil resquicios en los actos
multitudinarios del siglo XX.
“Hitler fue la primera estrella
del rock” es un aforismo atribuido a Bowie (no he logrado contrastarlo)
que da cuenta de uno de los grandes antepasados del tipo de espectáculo en el
que decayó la cultura pop en los años 70: el Stadium Rock y los grandes
festivales tipo Woodstock jugaban las mismas cartas que aquellos pavorosos (y
fascinantes) mítines en Nuremberg filmados por Leni Riefensthal, desposeyéndolos de la dimensión política
representativa explícita pero manteniendo el mismo orden biopolítico de fondo.
Masas de espectadores deslumbrados corean los ritornellos enunciados por el gurú
de turno en una ceremonia de adoración en el que los cuerpos parecen ganar
libertad de movimiento, pero conservando la ritualidad de base: adoración conmemorativa, monumentalidad sin historia. La
transposición al campo de lo lúdico de la experiencia estética Nazi nos hace
comprender en retrospectiva el por qué Hitler supo meterse a tanta gente en el
bolsillo: uno de sus ases en la manga era la mesmerizante experiencia sensorial
que ofrecía, junto a una puesta en escena muy potente de cierta desaparición
del sujeto en lo colectivo. Ejercicios de placer sensorial (corporal), eso
ofrecieron los shows nazis y eso sigue ofreciendo el rock and roll. Al votante
se le conquista por el estómago, pero también por otros registros menos
visibles de la líbido.
El típico pragmatismo anglosajón
queda reflejado en la estética funcional y escueta de las apariciones públicas
de Winston Churchill, que consciente o inconscientemente dará pie a la otra
gran genealogía escenográfica en el terreno político, en las antítesis de la grandeur hitleriana: la del speaker “realista”,
el naturalismo sin disfraces propio del que se presenta con la cara
descubierta, sin efectos escénicos aparentes, y cuyos instrumentos de
persuasión son la honestidad, la diplomacia, la horizontalidad respecto al
pueblo llano, y la eficacia gestora. Su aspecto de prfesional liberal con estudios y lo poco agraciado de su físico, junto a sus sonoras apariciones en el Londres en ruinas, supieron crear un halo muy cuidado a medio camino entre el aristócrata de monóculo y bastón, y el burócrata eficiente en sus obligaciones. Pero renucniando teatralidades demasiado estridentes o celebrativas, excepto en los actos estatales de mayor boato. Esta línea estética se ha convertido en la
canónica de las grandes democracias europeas, aunque el caso británico
seguramente sea el que más lejos la lleva. De hecho, la célebre Cámara de los
Comunes presenta una de las estéticas más democráticas imaginables si la
comparamos con el resto de parlamentos europeos: se reduce a dos tribunas
enfrentadas, donde los diputados se sientan codo con codo y sin jerarquías, en
clara alegoría a la Mesa Redonda
artúrica (si bien la clara disposición de dos bloques enfrentados anuncia la
naturaleza bipartidista de todos los arcos parlamentarios contemporáneos).
Ante una estética tan espartana y
aséptica como la del parlamento del Reino Unido podríamos pensar que el pueblo
británico es especialmente desafecto ante los juegos políticos altamente
escenográficos y “teatrales” a la manera de Hitler, pero ¡nada más lejos de la
realidad! Para incorporar a la política la necesaria poética de las multitudes
que rugen, tienen a su monarquía. En eso como en tantos otros asuntos, los
ingleses han sido grandísimos zorros: han separado en dos los componentes de la
estética política popular, reservando para el parlamento el elemento “racional” y
para la Reina
el “sentimental” o visceral. Pero en aras a mantener el estatuto identitario
actual del “pueblo británico”; ambas son imprescindibles y complementarias,
como recíprocas son sus respectivas escenografías. Lo mismo puede decirse de
casi todas las grandes monarquías del viejo continente, como la Sueca o la Holandesa: sus gobiernos
democráticos están compuetos por personajes sin carisma, meros gestores,
mientras que sus monarcas encarnan los valores transhistóricos que mantienen
aglutinado al “pueblo”, sirviéndose de una estética mucho más ampulosa,
jerárquica y plagada de simbologías casi místicas: una Corona, un Trono, son
símbolos tan eficaces como pueda serlo la cruz gamada. Las comparecencias de la
reina Isabel en la Cámara
de los Comunes transforman el espacio en un templo de aspecto catedralicio, y
totalmente focalizado hacia la figura de los monarcas, renunciando a la
frescura de “espacio de debate” que muestra en las sesiones parlamentarias
cotidianas.
El caso norteamericano es, como
siempre, tan retorcido como inteligente: ellos no cuentan con una institución
como la Corona
sobre la que proyectar el componente más simbólico de la política, pero al
mismo tiempo tienen un sentido muy individualista y liberal de la democracia
que deshabilita la opción de la grandiosidad populista al estilo nazi,. En USA la simbología no puede de ninguna manera desatender a la entidad sociopolítica central al imaginario americano (la
familia). Por ello, los yankis inventaron esa maravillosa figura estética que
es el Presidente de los Estados Unidos, punto de fuga absoluta al que converge
toda su tramoya escenográfica: la Familia Presidencial
estadounidense (el presidente y sus imprescindibles primera dama e hijos)
afrontan tareas más propias de Dioses o Titanes, pero en el fondo son “tipos
como tú y como yo”. La escenografía política usana es ejemplar en ese sentido,
y se construye sobre la leyenda del hombre hecho a sí mismo que se enfrenta a
la más compremetora tarea (gobernar el Mundo) pero con cuyos valores humanos
todos (o al menos, muchos) pueden sentirse identificados. Un patriarcado más o
menos doméstico, y más o menos Imperial, en función de cada caso: recordemos
que tiene que cumplir las tareas tanto de Monarca como de primer ministro.
Hasta día de hoy la figura más
perfecta de este arquetipo sigue siendo JFK, cuya leyenda es púramente
estética: sus relaciones con Cuba, Vietnam, la URSS, la discriminación o la pobreza fueron
gestionadas por Kennedy con la misma mano dura que otros presidentes menos
reputados, pero en su caso ello resulta casi irrelevante al quedar todo
eclipsado por el magnético carisma de su persona, icono emandador de aparente progresismo y
modernidad pacifista. Sin embargo, la escenografía de sus discursos más
memorables da fe del verdadero cariz ideológico de su mandato: solían ser mitins
urbanos, a plena luz del día, sin más atrezzo que la bandera de los Estados
Unidos y con cierta atmósfera casual… pero indefectiblemente el esquema era
siempre el mismo: JFK delante de los micrófonos, y detrás suyo la Élite
política, financiera y militar de USA, a la que servía de cabeza visible (o más
probablemente, títere). En el sistema yanky la legitimidad de los lobbies está
institucionalizada, quizás como analogía capitalista con las antiguas
oligarquías cortesanas europeas. Sin embargo la estética urban streetware de JFK y su descafeinado glamour de familia yeyé
sabía retrotraerse a un segundo plano cuando de lo que se trataba era de vender
compromiso nacionalista: para las citas de pompa y circunstancia, el “hombre de
estado” Kennedy cedía protagonismo icónico a la siempre mayestática bandera de
las barras y estrellas.
Johnson, Nixon o Carter aportarían
bien poco a la escenificación estética de la democracia americana: ellos fueron
meros continuadores de Kennedy, mucho más chapuceros en el perfilado de su aura
familiar (sus esposas eran perfectas segundonas si las comparamos con una
popstar como Jacqueline K) y ni sus discretas dotes para la oratoria ni su mediocre
carisma de cara al público aportaron realmente nada al imaginario político del imperio:
si acaso, cierta debacle de los Mitines en vivo y en directo frente a la
comparecencias mediáticas, para las que también perfilaron con sutileza la
puesta en escena. Despacho Oval y traje sastre para las grandes proclamaciones
nacionales, y camisa remangada y taza de café en mano para dar cuenta de los
asuntos work in progress. Alto copete
para las grandes citas de patricios, y desenfado doméstico en las recepciones
en el rancho familiar.
Curiosamente, el supuesto
racionalismo metodológico de raiz austríaca que invocaban Friedman y los
Chicago Boys dio lugar a una recuperación de la teatralidad escenográfica en su
llegada a la cumbre de la política norteamericana, encarnada en aquel bizarro
teleñeco que fue Ronald Regan. Mientras su homóloga Thatcher mantenía el
lenguaje expresivo típicamente británico (pragmatismo parlamentario y
barroquismo monárquico) en USA los mítines se volvieron tremendamente
coloristas a lo largo de los 80, durante la antesala de la globalización y el
apogeo de la épica de broker vestido de Arman. Fue en esa época cuando se
impuso el modelo estético que duraría hasta el final de la era Clinton: el
público acudía a los encuentros con sobreabundancia de memorabilia, banderas y
chapitas, pelucas, gorras de baseball y muñecos con la estirpe de su
carismático lider del momento, atrayendo para la comunicación política
herramientas más propias de la
Superbowl y primando un ambiente festivo y eufórico donde las
masas vuelven a recuperar su identidad como tal al reunirse alrededor de unos
colores. Si la estética Kennedy sugería una América moderna, eficiente y
pragmática, los reaganomics se sirvieron de las formas populistas de la más rancia
sensibilidad estadounidense, más orientada al espectador tipo de Disneyland o
el redneck que guarda un arsenal en
el cobertizo.
Probablemente el único aporte de Clinton a la escenografía política fue la sofisticación cada vez mayor de la
semiótica del orador y el cuidado exquisito de cada detalle de su presencia:
acostumbra a presentarse sobre fondos neutros que acentúan la figuralidad sobre
el fondo, y la coreografía mímica se estudia hasta el último ademán susceptible de ser malinterpretado. Frente a
la zafia campechanía de alguien como Reagan (cuyo innegable aspecto de tonto
nunca incomodó a los responsables de sus campañas, que no dudaban en incluir
como atrezzo a su florero Nancy), el matrimonio Clinton buscaban resultar una
actualización de la estrategia Kennedy, pero controlando con frialdad cada uno
de los signos: el color de la corbata, el encuadre adecuado, el tempo de la
mímica y la gestión cronometrada de los crescendos del discurso inventaron toda
la ingeniería de la comuniación política contemporánea, que de nuevo Obama ha sabido
capitalizar en su peculiar registro de “talante”. Sin embargo ambos han sabido incorporar el efecto Show heredado de Reagan, incorporando con prudencia efectos de iluminación, grandes pantallas, y diseñando sistemáticamente la memorabilia que ha de lucir el público para generar una atmósfera festiva pero "fucional". A medida que el ojo del
espectador aprende a desenmascarar todas las triquiñuelas teatrales que los
políticos utilizan para persuadirle, y en paralelo a la cada vez mayor
virtualización del espacio público, la vieja estética hitleriana de las masas
rugiendo se ha suavizado y mutado en los canales por los que se articula, pero
el programa de fondo (la estetización de la política a través de la propaganda
instrumentaliada y la modulación de los aspectos cognitivos del espectador)
sigue intacta.
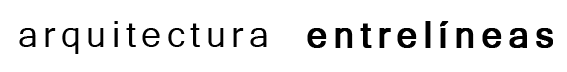












.jpg)
.jpg)








Excelente, muy buena informacion, reflexiva, critica, unica y cabe recalcar que la redaccion es EXCELENTE !!! muy buen blog !!!
ResponderEliminarvalla enserio redactas muy bien !!!! el mejor que he visto incluso hasta en libros este es mejor, comunica mucho en pocas palabras
ResponderEliminar