En tiempos de crisis, la profesión parece promover la oposición entre una "arquitectura social" y una "arquitectura icónica" como estrategia para reorientar la deontología del arquitecto y el valor de su trabajo en el campo social. Sin embargo, si tenemos en cuenta los estudios sobre iconicidad desarrollados en las últimas décadas en el campo de la semiótica, descubrimos que la dimensión icónica del territorio responde a exigencias perceptivas y de programas que a menudo son ignoradas por el proyectista.
Sólo ahora que, gracias a
internet, tenemos acceso inmediato a los discursos arquitectónicos de otras
tradiciones, podemos empezar a valorar hasta qué punto el canon de la
arquitectura ibérica ha estado históricamente coartado por su fundamento
ideológico en el platonismo, que sobreviviría en el núcleo ideológico de la
cultura europea “camuflado” en su refiguración cristiana y sus múltiples
rendiciones al idealismo. Las escuelas de nuestro país siguen enrocadas en su
culto idólatra a “maestros”
sacrosantos que lo son en virtud a la mística
implícita a su planteamiento de la profesión, como prohombres de un
humanismo en retroceso cuya imperturbable fidelidad al canon de la modernidad
¿heroica? fuese la única estrategia de resistencia noble y capaz contra el
neoliberalismo invasivo: desde hace ya varias décadas, la Modernidad se ha
polarizado entre los rendidos a la Arquitectura Espectáculo promovida por el
gran capital, y los que con actitud conservadora se aferran a su vademécum de
ideales heróicos mediante una muy vaga apelación a lo que consideran “la
dimensión social de la arquitectura”: un enunciado francamente
sonrojante, por cuanto en la mayoría de los casos simplifica obscenamente las
complejidades inherentes al dominio de lo social. Reformulando la doctrina
de la modernidad desde un humanismo pseudos poético y sutilmente perverso,
nuestros “clásicos” oficiales han
sido instrumentalizados por la Academia como un panteón tácitamente
ejemplarizante cuya sincronía tiende a resumirse obviando los matices
respectivos: De La Sota, Siza, Corrales, el primer Moneo
o Souto de Moura constituyen (muy
probablemente contra su voluntad) un inopinado Apostolado de lo que esencializa
a “la buena Arquitectura” por culpa
de la estrechez de miras y escasa sagacidad de su feligresía, que se ha servido
de ellos para difundir una suerte de “Modernidad franciscana” que
sorprendentemente sigue operando a pleno rendimiento desde los catecismos y encíclicas de la Academia. En
tiempos de crisis, como decimos, la vuelta a la Modernidad como salvaguarda del
progreso es un recurso tan predecible como aquellos “retornos a Grecia” que
históricamente efectuaba Europa cada vez que necesitaba reverdecer los laureles
del humanismo (caso del renacimiento o del neoclasicismo).
Y es que la arquitectura
académica ibérica sigue ensimismada en su retórica romántica de la Belleza, la Bondad y la Verdad como
las tres caras de una misma Gracia que, nostálgicamente, distinguiría la
“calidad” en Arquitectura. En pleno 2013, siguen asombrando los apolillados
criterios con que tantos compañeros de profesión valoran lo que consideran “un
gran proyecto”: en muchos casos la aparente hondura
y humildad de la arquitectura más
escueta y contenida es en realidad una completa farsa, una perversa mascarada,
ejercicios de marketing académico que no por honestos dejan de ser estricta trascripción
de una Norma que se perpetúa por pura inercia. No es casual que aquello del
“minimalismo” haya quedado reducido al penúltimo fetiche estético de los nuevos
ricos.
Siguiendo la estructura de un
cuento moral faustico o mefistofélico, la épica de la modernidad franciscana
parte de plantear la “arquitectura social”
y la “arquitectura icónica” como
antinomias irreconciliables, algo así como “dos bandos” en oposición moral,
ante los que el arquitecto debe posicionarse con heroica firmeza, eligiendo entre
ambas en síntesis disyuntiva (o bien
arquitectura social, o bien
arquitectura icónica). El trasunto deontológico no deja de tener su comicidad,
pues se describe al arquitecto como un Fausto siempre expuesto a las perversas
tentaciones de “las formas” y “las apariencias”, a las que los
académicos contraponen el valor trascendente de la lógica, como supuesto “contenido” legitimador del proyecto y no
como mero instrumento para su consecución y haciendo así de su ética, un
espectáculo. Intuyo que dentro de unas décadas nos avergonzaremos de esa
eucarística de la modernidad aún ahora consensuada en Iberia, pues hace tiempo
que la episteme de nuestra civilización dejó atrás la simplísima razón
instrumental que sigue defendiendo la Academia arquitectónica más rancia. Desde
la caspa centrista y de clase media
del emporio Fernández Galiano a la supuesta alter-modernidad ilustrada en El
Croquis, pasando por supuesto por la
naftalina ideológica de los premios y revistas de los CC.OO.AA, la “Calidad”
que unísonamente promueven los árbitros del gusto de nuestra profesión estiran
hasta lo inestirable una tramposa deontología que, lo quieran reconocer o no,
es insostenible tras la explosión en sus narices de la Bomba Atómica de la
burbuja inmobiliaria.
Quizás como consecuencia de una necesidad histérica de conjurar el sentimiento de culpa por esta ceguera ante la burbuja, los arquitectos intentan refundar el suelo ético de la profesión partiendo de la supuesta antinomia entre “iconicidad” y “servicio social” : según este tipo de discursos neofranciscanos que empiezan a ser oficializados como “la salvación de la arquitectura”, la optimización de la condición de “utensilio” es inversamente proporcional a la de “icono”, según una lógica que en última instancia sigue confiando en el valor de uso marxista como vacuna contra la mera seducción baudrillardiana. La contrafigura de los excesos formalistas de la retórica de las apariencias sería por tanto la tectónica de los significados profundos, en un nostálgico revival de la autenticidad y la pureza como contrapuntos a las veleidades de la arquitectura meramente mediática. El problema de esta postura tan simple, además de su ignorancia de las importantes investigaciones que en semiótica y estudios culturales se han desarrollado sobre la operatividad de los iconos, es que parte de una axiomática sobre la constitución de lo social que, nos guste o no, ha dejado de resultar eficaz para dar cuenta de lo real en el siglo XXI.
En esta dirección, sorprende (relativamente)
el reciente giro calvinista de Koolhaas
y su invocación de una “mayor
performatividad” en demérito de la iconicidad, supuesto ethical turn ejemplar al ser él no sólo
el trend setter por antonomasia de
los discursos arquitectónicos contemporáneos, sino también el estandarte de lo
que fueron y siguen siendo starchitects.
Lo que en su caso quiere ser un aggiornamento
amable y de clase media de la leyenda moral del europeísmo virtuoso (la iconicidad superada mediante la
recuperación del espíritu de democracia, equidad, libertad, tolerancia…), es
radicalizado por autores como Leslie
Sklair, que llegan a especular con una conspiración del “sistema capitalista” para hacer de sus
edificios estrella un dispositivo de alienación
de la simbolización de lo colectivo.
Conscientes de que la vuelta al fustigante “Ornamento y delito” es absolutamente indefendible a día de hoy, la
élite intelectual de la profesión se halla atrapada en el esquizofrénico
callejón sin salida de demonizar el formalismo justo en el momento en el que su
mayor desafío consiste en reinstituir con solvencia una retórica formal para el
mundo inmobiliario post-Lehman.
El estudio de los iconos ha sido
crucial en la historia del arte y el pensamiento estético de los últimos dos
siglos, especialmente a través del trabajo de las iconografías de Panofsky
y la iconología
de Gombrich como tentativas científicas de parametrizar sistemáticamente el
estudio de lo icónico como orden artístico pleno y autónomo. Sin embargo,
lo que en el trabajo de aquellos pioneros nacía ante todo desde la voluntad de
organizar el archivo histórico de imágenes, sería luego replanteado desde la
semiótica como campo de estudio de la narratividad implícita en el flujo vivo
de imágenes en la era de la comunicación mass-mediática: los “iconos”
más interesantes no son ya las imágenes medievales y renacentistas de vírgenes
y santos penitentes, sino las figuras inmediatamente reconocibles que puntúan
la gramática de nuestro imaginario colectivo contemporáneo, siempre en
reconstrucción. Para la comprensión de nuestro tele-universo de famosos y
noticias incongruentes, de fotografías del otro lado del cosmos e imágenes
fragmentarias superpuestas sin orden ni concierto, la estrategia analítica más
solvente para los campos del diseño seguramente sea la semiótica: el estudio de
los artefactos como signos, y del
mundo como semiosfera.
Ferdinand
de Saussure, uno de los más importantes lingüistas del último siglo,
consideraba que sus categorías de “significante” y “significado”
establecían arbitrariamente la correspondencia que las vincula: según este
planteamiento, de genealogía idealista, la forma de un signo es en principio
indiferente al contenido que refiere. Al ser el cada lenguaje una estructura de
diferencias, no habría ninguna razón por la que la palabra “gato” signifique al animal que a ella
asociamos (en inglés, por ejemplo, decimos “cat”),
a excepción de que sea diferente a las demás palabras existentes en un idioma
(diferente por ejemplo a la palabra “perro”,
de tal manera que cada término remite respectiva e inconfundiblemente a una
especie). El pragmatismo anglosajón que orbita en torno a William James y Charles Sanders
Peirce será muy crítico con el binomio saussureano, buscando cribar de su
sistema analítico las reminiscencias platónicas, hasta purificar lo inmanente al gesto de la significación,
concluyendo en una serie de categorías de las que nos quedaremos con las de índice y símbolo como extremos opuestos del vector que recorre el compromiso
entre la fisicidad del signo y la imagen que le sirve de referente. La
perspectiva del materialismo anglo deducirá que el proceso de la significación,
en correlato necesario con el de identificación, opera ante todo mediante la individuación y la localización, desde lo más general (especies y tipos) a lo
más particular (ejemplar e individuo): el campo de lo nominal llega
a ser así la delimitación del reparto de lo
real como contingencia consensuada y convivida. La “realidad” sería según
el nominalismo radical un epifenómeno de la distribución que las palabras
realizan de las singularidades inmanentes mediante las identidades como
registro de valores.
Todo esto sonará abstracto y
opaco al arquitecto poco entrenado en la problemática de la semiótica, pero
quizás podamos simplificarlo trayendo a colación una definición más sencilla y
comprensible de la significación: “Signo es todo lo que un objeto presupone”.
Es decir, cualquier cosa que signifique algo (desde una palabra a un edificio)
solicita a nuestro pensamiento con todo un enjambre de ideas, prejuicios,
resonancias, afectos, etc. de tal modo que la palabra “gato” no expresa solamente las cualidades objetuales y objetivas de
ese animal, sino también todo aquello que cada uno de nosotros asocia a él en
función de las incontables variables de nuestra subjetividad. Desde esta
perspectiva pragmática, el “signo” es vehículo de valor, y ello implica un
importante desafío ético para el proyectista, que ha de construir la semiótica
del territorio y la memoria de los pueblos.
De entre todos los tipos de
signos, los iconos se definen por la
semejanza analógica con el referente, es decir, el parecido entre lo representado y su representación: el retrato
barroco de una Virgen es un icono en la medida en que es analogía directa de la
Imagen mental que tenemos de ella. El
icono puede llegar a “devorar” al objeto del que es analogía, y de ese modo la
imagen que tengamos de la Virgen puede ser idéntica a la que nos ofrecen las
representaciones que conozcamos de ella. En los credos puritanos se suele
demonizar a los iconos por su peligrosa capacidad de dar apariencia a lo que se
preferiría que fuese sólo idea o valor puro: en ese sentido, dar imagen a Dios
es en cierta manera limitarlo o devaluarlo… un criterio idealista que se ha
perpetuado históricamente en la arquitectura moderna hasta el punto de que las
apariencias se siguen concibiendo como simulacros de los valores profundos,
aquellos a los que sólo podemos llegar intelectualmente a través de la
cognición reflexiva, y no meramente perceptiva . Por lo que respecta a la
iconicidad de la arquitectura, se trata de una propiedad inevitable, pues todo edificio es de por sí un icono
(desde la Casa de la Cascada hasta cualquier promoción inmobiliaria de un
polígono anónimo), pues todo edificio es
representación de sí mismo. Y mientras la academia sigue concibiendo
perezosamente a la forma como rendición humilde a la función, la construcción y
la simbolización de lo colectivo (habitación y paisaje concebidos como
narraciones universalizables), se pasa por alto una función fundamental del
icono como es la localización.
Todas las grandes marcas se
sirven de logotipos que las representan icónicamente; desde Macdonalds a Facebook, el hecho de contar con un Icono hace de sus productos
inmediatamente reconocibles no sólo respecto al tipo y supuesta calidad de sus
productos, sino como singularidad que las diferencia de la competencia. En los
recorridos a través de Internet, la iconicidad es una condición fundamental
para obtener una mínima presencia, pues los grandes sites requieren iconos muy sencillos y diagramáticos para poder ser
enlazados desde todo tipo de orígenes: el icono de twitter ha de ser suficientemente singular, claro y diáfano como
para ser detectable al ritmo hiperveloz de nuestro recorrido por una página
llena de imágenes. Como paisaje discontinuo resultante de la ordenación de un
sistema de diferencias (imágenes, textos, flash, enlaces…) el entorno cognitivo
de Internet es equivalente a una ciudad: una de sus funciones primordiales es garantizar la localización de las cosas.
Históricamente, la articulación de diferencia y repetición
como procesos de composición arquitectónica se ha servido espontáneamente de
esta capacidad singularizante de las apariencias, que sólo en casos de
monumentalidad eran reconocidas como Iconos : el tejido urbano es una
constelación de “tipos” (repetición diagramática) que se concretan en diseños
personalizados que garanticen la identidad de cada proyecto, de cada edificio.
Y en este caso “identidad” no se refiere a ningún valor trascendente o ideal,
sino a un requerimiento tan mundano como es la necesidad de diferenciar unos
proyectos de otros: es decir, si la fachada de mi casa es diferente a la
fachada de mi vecino, se debe no sólo a la expresión de nuestras respectivas
formas de habitar, sino también para “puntuar” la gramática del paisaje urbano
de manera que los habitantes puedan reconocer y localizar cada espacio. El
monumento es aquel icono que lleva aparejada a su iconicidad formal una leyenda
histórica que lo convierte en conmemoración de un relato, un hito de la memoria
colectiva.
Ahora bien, el éxtasis de la
reciente “arquitectura icónica”, que sigue esta misma lógica de la localización,
se debe probablemente a la mutación de
nuestro acceso a la realidad de la ciudad: ahora ya no es tan sólo a través
de visitas al lugar físico, sino más habitualmente a la recepción de
fotografías e imágenes que especifican cada lugar en el conjunto de la
cacofonía mediática de representaciones. Con todos los peros que podamos encontrarle,
un edificio como el Guggenheim Bilbao es un artefacto tremendamente
funcionalista, que resuelve con un criterio lógico el desafío del encargo: de
lo que se trataba era no sólo de construir un espacio expositivo eficaz, sino
simultáneamente un icono reconocible al instante en la cada vez más reñida
selva mediática de imágenes de monumentos dignos de ser visitados. La
problemática de la hipersignificación formal de lo icónico en arquitectura, por
tanto, no es más que el resultado de una mutación cultural general de mucho
mayor alcance: “lo local” ya no tiene
lugar únicamente en la realidad de un espacio físico, sino en el universo
virtual de las representaciones. Y ese hecho no sólo es aplicable a los
grandes Museos tan demonizados hoy en día, sino a las huertas urbanas de
Brasil, las cuevas de Afganistán, los slums
de Argelia y cualquier otro espacio aparentemente menos estridente: lo que dota
de presencia a un espacio es su singularidad respecto a los demás espacios
conocidos por el espectador. El tsunami de la virtualización de la realidad y
su transubstantación en una “Hiper realidad” insustancial hecha de
representaciones (algunos preferirán el término “simulacros”) ha convulsionado
los criterios que el arquitecto ha de manejar en su diseño de la presencia de
cada edificio, pues éste ha de ser reconocible ya no únicamente en los
recorridos urbanos físicos, sino también en el infinito catálogo formal de
singularidades que puebla nuestro universo imaginario, ya plenamente mediático.
Y es que si verdaderamente un signo es “todo lo que un objeto presupone”, el
sistema de reconocimiento del habitante / espectador ha alcanzado tal grado de
complejidad y sofisticación que ha terminado por extremar el lenguaje formal de
la arquitectura hasta los límites del delirio: localizar un edificio con todo
el registro de identidades en liza (la de su emplazamiento como contexto
general, la del encargante, la del programa… incluso la del proyectista que lo
firma) ha propiciado un quizás inevitable paroxismo de lo icónico que,
insistimos, es ante todo consecuente con dinámicas de subjetivación que exceden
las contingencias y servidumbres específicas de la arquitectura. Un proceso
cultural que por tanto no ha de plantearse como antitético de “lo social”, sino connivente con dicho
campo.
El mercado laboral de la
arquitectura ha fomentado además esta histéresis de la hiper-singularidad
formal, pues cada vez es más importante la inmediatez espectacular de los
proyectos que componen el portafolio del arquitecto, de cuyo brillo dependerá a
menudo la posibilidad de convencer al cliente, o simplemente hacerse con un
“nombre” en el contexto de una floresta empresarial en el que la gestión
lingüística de las diferencias tiende cada vez en mayor medida a realizarse
mediante procesos de branding: la
marca de cada estudio de arquitectura, la de cada ciudad, la de cada político,
la de cada promotor. El icono, como emblema
de sí mismo, da cuenta de cuáles son las condiciones de nuestro acceso a lo
local: a menudo desde una pantalla u otro dispositivo de representación, pero
incluso en la presencia fáctica adviene revestida de todo tipo de asociaciones,
reminiscencias y prejuicios adquiridos por el ciudadano en su sobre exposición
al mercado global de las imágenes. Cada vez que vemos algo, inmediata e
inconscientemente lo cotejamos con el archivo memorístico de todo lo que hemos
visto con anterioridad.
¿Se puede, o se debe, revertir
esa situación? ¿Puede la arquitectura recuperar su compromiso primordial con la
presencia frente a la representación? La clave quizás sea la
optimización armoniosa de ambos dominios, modulando la ya inexcusable dimensión
icónica de cada proyecto con la solvencia eficaz de su estancia in situ. El topos que habitamos es simultáneamente local y global, presencia y
representación, y no podemos permitirnos el lujo de enrocarnos en la falsa
severidad moral de la arquitectura franciscana (un simulacro más, una doctrina
tranquilizadora que naturaliza como universales dogmas que en realidad son
contingentes y muy cuestionables) como escondrijo en el que mantenernos a salvo
de la dialéctica general del mundo semiosfera. La todavía balbuceante estética de la sostenibilidad necesita
todavía una respuesta ética a las condiciones en las que le damos forma al
hábitat inminente, de acuerdo a los requerimientos deducibles de las nuevas articulaciones de lo social y de
lo común. Puesto que una de las funciones irrenunciables de la arquitectura
es la de la localización como condición de posibilidad de la identificación, la
gestión de la representatividad del territorio construido pasa quizás también
por su inserción en el lenguaje global de las imágenes… El desafío, todavía
irresuelto, es articular la necesaria representación de las potencias
singulares de cada proyecto sin caer en la pirueta tramposa del pintoresquismo,
habitual en los localismos falsamente
románticos que pretenden subsumir la identidad de los pueblos (y los Lugares) a
manierismos anecdóticos. Y seguramente el problema de fondo en la
reconsideración de lo icónico sea la puesta en común de las identidades
singulares y sus símbolos, sin reducirlas a meras estampas con las que fomentar
los exotismos turísticos: aceptar los iconos como aparatos de comunicación,
localización e identificación, pero no como “logotipos” de estériles y
alienantes logotipos para el supermercado global de imágenes.
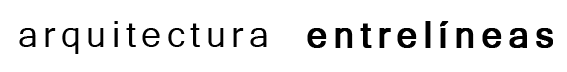






Great job!
ResponderEliminarmuy interesante artículo! gracias - estudiante de arquitectura
ResponderEliminarMUY BUENA INFORMACIÓN !
ResponderEliminar