Aunque por el tono de pompa y petulancia
que (supongo) irradia este blog pudiese parecer lo contrario, lo cierto es que servidor inició su carrera profesional en
el epicentro de la burbuja inmobiliaria. Mientras muchos otros compañeros
desde un principio se arrimaron a las firmas de renombre como antesala a lo que
luego hubiesen sido carreras dignas de un Croquis, por diversos motivos trabajé
durante años para promotoras y constructoras de interés nulo, en las que se
producía arquitectura genérica, el
tipo de proyectos que no lucen nada bien en un portfolio. Con los años he
aprendido a valorar las muchas enseñanzas que me proporcionó aquella
experiencia, que me permitió conocer desde dentro los mecanismos culturales,
psicosociales, económicos y estéticos que convergían en aquel período ahora
demonizado que en retrospectiva denominamos “burbuja inmobiliaria”.
Mi caso es representativo de toda
una generación: soy un donnadie, uno más, y muchos otros compañeros se vieron
envueltos de la misma manera en la espiral de hiperproducción que explosionó
entre el 2002 y el 2009. Sin embargo, e incomprensiblemente, es difícil
encontrar relatos del día a día en el sector de la construcción de aquel
tiempo, como si fuese un recuerdo vergonzante y traumático que convendría
borrar de nuestras memorias, optando por una huída hacia delante que los
psicoanalistas diagnosticarían como negación
histérica. Este es mi granito de arena al inventariado de todo lo sucedido
durante la burbuja, que espero sea útil a aquellos que en el futuro se atrevan
por fin a narrar las circunstancias micropolíticas que propiciaron lo que luego
se convirtió en la mayor depresión económica del último semisiglo.
El capitalismo Popular
¿Por qué pasó lo que pasó? Hasta
ahora hemos asistido a infinidad de teorías de todo tipo que responsabilizaban
la crisis a agentes muy diferentes en función de los parámetros analíticos de
partida: hay quien culpa a los bancos, a la desregulación de los mercados, a
Merkel, a la exportación norteamericana de su propia inflación, al hundimiento de los estados-nación, al fin del
petróleo, a la concentración de capital especulativo, al auge de los BRICS, al
colapso del crecimiento infinito, etc. Sin embargo, independientemente de los
agentes y fenómenos macroeconómicos, la burbuja no hubiese podido tener lugar
de no haber sin la instauración previa de lo que PP.CC denominaba “capitalismo popular”: la carrera especulativa en la que se
vio envuelta nuestra sociedad nace de la creencia folklórica de que en el
sistema actual todos podemos ser capitalistas. Sea a través de inversión en
bolsa, compra de preferentes o especulación inmobiliaria, el ciudadano medio
había caído en la trampa de creer que si jugaba bien sus cartas podría
enriquecerse con la misma facilidad con la que lo hacen los profesionales de
las finanzas, y sólo cuando explotó la crisis nos dimos cuenta de que en
realidad estaban cayendo en las redes de los pescadores de pequeños ahorristas.
El capitalismo siempre ha sido asunto de unos pocos, pero durante unos años España
se creyó que podía lucrarse fácilmente y prescindiendo del modelo “trabajo +
ahorro” habitual en la generación anterior al R78 de los babyboomers.
Lo curioso es que este
“capitalismo popular” que convenció a un fontanero de Moratalaz de que podría
hacerse millonario con el simple gesto de invertir especulativamente en
vivienda (porque, según se decía, bajar nunca baja) aterrizó en un paisaje
social muy connotado todavía por tradiciones económicas típicamente latinas que
propiciaron un extraño y aberrante capitalismo folk a medio camino entre el
caciquismo y la ingeniería financiera, entre la pobreza de nuestros y la
(falsa) prosperidad de los nuevos ricos, entre la rígida normativa europea y la
querencia local por la picaresca. En un escenario socialmente tan particular se
impuso una carrera contrareloj por llenar las propias alforjas contra toda
lógica, que algunos (todos) vivimos desde dentro sin darnos cuenta de la trampa
en la que habíamos caído. Este relato no
pretende determinar quiénes han sido “los buenos” y quienes “los malos”, sino
simplemente reflexionar sobre cómo se vivó aquello desde el interior de los
despachos de arquitectura y su peculiar animalario humano. Si de verdad estamos
en la transición hacia nuevos pactos sociales y organización de la práctica
profesional, conviene hacer inventario de cómo vivimos en nuestras carnes la
época del pelotazo, y cómo en la escala micro aquello estuvo protagonizado por
empresarios semianalfabetos y mafiosos, currantes pringados detrás de la
pantalla del ordenador, clientes con gustos habitacionales pintorescos, e
intelectuales ensimismados en la celebración egoísta de su talento.
Caciquismo, mafia y economía del
don
En más de una ocasión me he
mostrado escéptico ante el uso de la expresión “Arquitectura Social” como slogan de la deontología profesional
post-crisis con la que muchos compañeros pretenden hacer borrón y cuenta nueva
de las recientes prácticas ilícitas del arquitecto: mi suspicacia crítica nace de
la idealización bucólica y paternalista de lo social, a partir de una
concepción vertical del poder en la que los
de arriba serían los responsables en última instancia de la desarticulación
de la sociedad civil. Habiendo trabajado en los ámbitos seguramente más
vulgares y prosaicos del mundo de la construcción, y manejando proyectos
dirigidos a personas de escaso capital (tanto financiero como cultural), me
queda la sensación de que la imputación
de responsabilidades sobre “porqué las
cosas se han hecho mal” merece matices de grano muy fino, pues cada
agente juega sus cartas en base a inercias culturales seguramente demasiado
lógicas como para ser despachadas con argumentos éticos simplistas.
Efectivamente hay procesos exclusivamente imputables a “los de arriba”, pero
también en el suelo raso de la pequeña escala se cuecen complejas tramas de
intereses enfrentados, luchas fraticidas y juegos de poder: en el caso gallego,
ilustrando los últimos coletazos del modelo de gobernanza conocido como “caciquismo”.
Al menos durante las últimas
décadas, el mundo de la construcción en Galicia ha estado profundamente ligado
a los tejemanejes de la política local inherentes a la cultura del Cacique:
acostumbrado al olvido y desinterés por parte de los centros de poder estatal, la política folk gallega (esencialmente municipalista) se articulaba
territorialmente como pequeños reinos de taifas comandados por líderes
carismáticos y populistas, alrededor de los cuales orbitaban toda una serie
de agentes de poder (técnicos, directores de sucursal bancaria, operarios,
burócratas, familiares, socios de negocios…) que funcionaban como una red
solidaria que tomaba cuerpo a través de opacos intercambios de favores. El caciquismo
o clientelismo (tanto en el rural
como en las grandes urbes), resultado de complejos procesos históricos, fue el
modelo de gestión más habitual durante la época de la burbuja en Galicia, pero
en realidad dicha dinámica no es más que la versión local de una manera de
hacer las cosas que se perpetúa incluso en las instancias más sofisticadas del
capitalismo global: los contubernios
entre alcalde, terrateniente y constructores habituales en las aldeas del
rural, en poco difieren del clientelismo de guante blanco formado por ejemplo
entre consejos de ministros, las juntas directivas del Ibex 35 y los capataces
de la gran banca. En nuestro inconsciente colectivo aún no han calado las condiciones
de civismo necesarias para que una verdadera democracia funcione como tal, y la
lluvia de dinero alemán que cayó sobre España en la pasada década fue manejada
desde estructuraciones de poder que, en el fondo, tienen algo casi de tribal. Insisto que este fenómeno no
sólo acontecía en municipios provincianos presididos por dictatoriales próceres
engañaviejas, sino también en las más altas instancias del aparato estatal y
democrático.
Viviendo en un pueblo, uno
advierte que el caciquismo se vive cotidianamente sin ese estigma de corrupción
que todos le atribuimos ahora. Es más, responde a una manera muy familiarista
de concebir los negocios y la vida, en la que las decisiones se tomaban conforme a criterios de cercanía afectiva
más que por productividad o funcionalidad, sedimentando así instituciones invisibles pero,
a su manera, bien sofisticadas. Los antropólogos tendrán teorías más sólidas al
respecto, pero quizás en la base esté aquello de la “economía
del Don”: en comunidades donde las transacciones económicas se
formalizaban normalmente como intercambios de regalos, los pagos a menudo se realizan mediante el trueque más o menos tácito
de favores: si un pintor de brocha gorda pinta la fachada de su vecino sin
cobrarle dinero en virtud a la amistad que les une, inevitablemente éste habrá
de compensarle mediante productos de su huerta, o cualquier otro presente de un
valor equiparable al regalado por el pintor. Del mismo modo, a la hora de
contratar cualquier servicio profesional el beneficiario se decidirá en base de
lazos de consanguineidad, amistad, deuda histórica o simpatía de algún tipo: lo profesional es indiscernible de lo
personal, de tal modo que las redes de solidaridad fraternal terminan por
conformar grupos de poder y contrapoder, desde una dialéctica no tan diferente
a la que separa (y une) al PP y el PSOE, por ejemplo.
Esta manera de articular la
producción es el cimiento de lo que los capitalistas de MBA denominan en
eufemística neolengua “joint venture”:
grupos de empresas que se alían en emprendimientos comunes y en los que todos
los participantes resulten beneficiados, a expensas de la competencia. Del
mismo modo, las alianzas invisibles que trenzaban al alcalde con el
constructor, a éste con el director de la sucursal bancaria, y a este último
con el técnico municipal, formaban inopinadas “joint ventures” de gobierno en la sombra que, curiosamente, contaban
casi siempre con un amplio respaldo popular. En su dinámica corrupta, el
caciquismo cuenta con sus propios mecanismos de verticalidad (mejorar la
posición propia dentro de la estructura de conjunto) y permeabilidad: del mismo
modo que en la Mafia
siciliana es posible entrar en la familia si se cumplen ciertos requisitos, en
los contubernios del clientelismo-caciquismo-.amiguismo-enchufismo cualquiera
puede arrimarse al cacique de turno si participa de sus juegos de prestaciones
y contraprestaciones. El problema a la hora de erradicar este sistema de
gobierno oculto es que no se trataban de organizaciones dictatoriales, sino
aupadas desde las bases sociales, que participaban del juego con la misma
impunidad que los líderes: cualquier alcalde gallego recibía decenas de
llamadas de vecinos pidiendo un puesto de trabajo para un familiar, o una
licencia de obra fuera de plan, o favores singulares de cualquier tipo. El
caciquismo de un Baltar se perpetuó con tanta firmeza precisamente porque eran amplios sectores de “el pueblo”
quienes le aupaban hasta el poder, al sentir que así tenían a “uno de los nuestros” como gobernante.
Para entender analíticamente cómo
es posible que las comunidades gallegas terminasen adoptando durante décadas (o
siglos) esta estructura de gobierno, sin caer en demonizaciones estériles, hay
que comprender que el caciquismo supuso
la única alternativa posible a un Estado del Bienestar entonces ausente. En
sociedades muy pobres en las que no existía ni el INEM ni el SERGAS y en las
que cada vecino debía permanentemente asegurarse la supervivencia en
circunstancias difíciles (vejez, enfermedad, paro, pobreza…) las alianzas
estratégicas (con la necesaria aceptación de cierto grado de mutualism)
actuaban como el único garante posible de solidaridad social: el cacique podía gobernar a placer, siempre
y cuando fuese capaz de satisfacer las demandas de toda la base social a la que
se vinculaba mediante deudas de favores. Este fenómeno ha ido mutando y
desplazándose con el tiempo, y el poder que han ido perdiendo por ejemplo los
párrocos en la política rural, lo han ido ganando otros agentes como la banca
o, más específicamente en el caso que nos ocupa, el promotor inmobiliario.
Por mi experiencia, los pequeños
promotores y constructores de provincias se convertían en figuras carismática y
veneradas en sus localidades, amados y odiados a partes iguales en virtud al poder
que poseían casi en exclusividad: era alguien que podía dar trabajo, (siempre
bajo esa idea del don, del favor) y esa es una prerrogativa muy potente en
comarcas históricamente ensombrecidas por el monstruo del desempleo. La llegada
masiva de liquidez desde Frankfurt a Madrid y desde ahí la lluvia de crédito a
todos los rincones del estado confirió incluso más poder a los responsables del
sector inmobiliario, los agentes que en
última instancia determinaban en muchos casos quién trabaja y quién no: una
responsabilidad que ejercían siguiendo los mismos criterios de consanguineidad
y amistad típicas del caciquismo, pues al fin y al cabo esa era la tradición
político-social en la que habían sido educados, en la que habían crecido.
Habiendo conocido varios de esos personajes, debo decir que con toda la torpeza
y mediocridad que podamos imputarles, a menudo ejercían su trabajo con el sentimiento de ser benefactores, conforme a
un imaginario popular según el cual la abundancia de grúas en un pueblo es
signo de prosperidad, de riqueza y bienestar. El trabajo del promotor tenía
por tanto un importantísimo peso político, su opinión era atendida y respetada
por la mayoría del campo social, con todo un abanico de gestos diplomáticos
localistas (regalos, cenas, elección de proveedores, subvención a partidos
políticos…), tanto más hilarantes cuanto más quisiesen investirlos de pompa
patricia: muchos de los nuevos ricos
que prosperaron en la Era
del Cemento caían en delirantes exhibiciones de músculo financiero (chapetones,
yates, ropa cara, educación privada…) en un simulacro kitsch de la aristocracia que ansiaban ser.
Pongo un ejemplo de este
arquetipo cultural: Nino Mirón, ejemplar en todos los tics del promotor venido
a más. Pequeño constructor, hombre hecho
a sí mismo a base de trabajo duro, que durante la explosión crediticia sabe
mover sus cartas hasta amasar una importante fortuna, estando muy bien
relacionado con el gobierno local pontevedrés, y llegando a ser presidente del
Club de fútbol de su localidad. En la cima de su carrera adoptaría una estética
de nuevo rico de resonancias mabellíes, que culmina con la construcción de una
lujos mansión familiar (en San Xenxo por supuesto)… que terminó por poner
a la venta desde un programa de televisión, en el que anunció que su
sociedad estaba en quiebra y que planeaba continuar sus negocios en Brasil. Este
prototipo de persona humilde y con pocos
estudios que amasa una fortuna, se codea con las altas instancias locales y
termina en bancarrota, proliferó por toda nuestra geografía, pasando de ser
en su día los Varones omnipotentes de la economía a escala local, a caer en
descrédito absoluto cuando el modelo que representaban sucumbió a los
tejemanejes de instancias superiores de las que fueron marionetas sin saberlo.
Cuenta la leyenda que Roosvelt
defendió a uno de sus títeres en Centroamérica con la legendaria frase “Puede
que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta", y tal vez esa
sea la actitud que las autoridades estatales mantuvieron hacia el caciquismo:
era un sistema supuestamente denostado, pero al que se mantuvo con vida
mientras servía (sin saberlo) a los intereses de la gran banca internacional.
Nuestros casposos caciquillos de pueblo, el tejido de micropoder local que
sirvió de brazo ejecutor a los intereses globales, fue desmantelado una vez
dejaron de ser interesantes para las finanzas internacionales: el promotor que
había sido encumbrado a los altares y tratado como si de un Rey se tratase, fue
súbitamente arrojado a los infiernos tanto por el estado como por la prensa, en
un supuesto ejercicio de higiene democrática que en realidad enmascarada una
perversa desterritorialización de la gobernanza. Pero probablemente la jugada
haya sido otra: la caída de Lehman sirvió de excusa perfecta para que el
capital internacional aumentase su cuota de poder sobre lo local, llevando a la
bancarrota a aquellos que en su día fueron las marionetas de las fuerzas especulativas
internacionales. El cacique ha
desaparecido del pueblo, pero no así la estructura política de la que era
cabeza visible: lo que ha sucedido es que el Poder se ha trasladado a
instancias superiores, de tal modo que si antes el cacique vivía puerta con
puerta con sus cómplices, ahora habita despachos de acero y cristal en los
grandes núcleos financieros internacionales, siempre lejanos.
Corrupción
Una de las características más
desconcertantes de esta profesión es nuestra capacidad para ver la paja en el
ojo ajeno pero nunca la viga en el propio. Y digo esto porque más de una vez he
debatido con compañeros sobre la indecencia y corrupción de nuestros políticos,
el enchufismo generalizado, las trampas en concursos y concesiones… cuando de
hecho casi todos hemos mordido de la
manzana de modo más o menos directo, en diferentes grados de implicación.
Si entendemos por “corrupción” el
incumplimiento de la ley, el mal uso de las facturas, o el recurso a lazos de
amistad para conseguir encargos, cualquiera que participe en el mundo de la
construcción sabe que son prácticas universalizadas, aunque evidentemente en
diferentes grados de imputabilidad moral: claro que no es lo mismo comprar una
impresora y poner el NIF de un amigo en la factura para que desgrave el IVA,
que entregar cajas de puros llenas de billetes a un político a cambio de una
contrata, pero cada una a su manera son actividades ilícitas e ilegales. La
única meritocracia que importa a la hora de conseguir trabajos es la misteriosa
entelequia “la red de contactos”, las colaboraciones se eligen por
afinidades afectivas, las responsabilidades se confían en gente cercana… y así,
a nuestra pequeña escala, todos hemos flirteado con subterfugios de
“caciquismo”.
He de decir que en ninguna de las
empresas en los que trabajé como asalariado pude constatar en primera persona a
casos de corrupción flagrante, esencialmente porque aquellos asuntos se
circunscribían a la privacidad de “los jefes” y sus misteriosas cenas con
políticos o empresarios, cuyos detalles nunca llegaban a oídos del soldado raso
de la oficina porque son prácticas que debían ser manejadas con discreción.
Pero todos sabemos que a pequeña escala las ilegalidades han sido y son
innumerables en todas las fases implicadas en la construcción de un edificio,
al ser un campo que moviliza tantísimo capital. La gente habituada a participar
en determinados concursos por puntos
sabe lo fraudulento de muchos premios, que se resolvían a golpe de llamada al
contacto en el jurado o, en algunos casos, directamente con sobornos a los
técnicos encargados de puntuar las propuestas presentadas. Incluso en los
concursos restringidos la concesión a dedo era algo más que generalizado,
siendo uno de los eventos más comunes en el “intercambio de favores” el pedir a
algún amigo que presente una propuesta para cubrir el cupo de un concurso que se
nos ha concedido de antemano: el tipo de micro-corruptela que uno realiza
cabizbajo y con discreción, pero que no nos impide luego indignarnos
coléricamente cuando son políticos de otra escala los que incurren en
triquiñuelas similares. Sin embargo, aunque se trata de fenómenos que son vox populi en el mundillo, las denuncias por malversación o concesión
ilegítima se cuentan con los dedos de una mano, en un silencio cómplice del
que todos hemos participado sea por miedo (ciertos atrevimientos pueden acabar
con la carrera profesional del héroe de turno), sea porque albergamos
secretamente la esperanza de poder beneficiarnos algún día de ese tipo de
prácticas si sabemos arrimarnos a los agentes adecuados.
No pretendo justificar lo que ha
pasado, pero desde mi experiencia puedo comprender desde el lado humano algunas
de las corruptelas más habituales: si hay un pequeño encargo que llevar a cabo
en alguna pequeña localidad, es lógico que el técnico encargado de la concesión
haga lo posible porque ésta vaya a parar a manos de alguien de confianza, del
que sepamos que llevará a cabo con eficacia el trabajo, y al que nos una alguna
forma de empatía fraternal y profesional. Del mismo modo, es complicado decidir
quién entra como docente en la universidad, y así a menudo los puestos eran
decididos saltando los parámetros normativos de mérito, pues la concesión un
cargo así incluye variables no necesariamente recogidas en los pliegos oficiales.
(y en este caso, de nuevo, la ofensiva legislativa por acabar con la libertad
de cátedra responde a la misma estrategia general de acabar con las soberanías
locales, que ahora nos son descritas como un nido inmundo de corrupción e
ineficacia que ha de ser sometido por el imperio de la ley).
Mucho más sórdida y recriminable
resulta otra corruptela muy habitual por aquel entonces, cuando los medios de
comunicación todavía no habían encendido las alarmas de la corrupción
generalizada, y es la compra-venta de
encargos sin siquiera la mediación de amistad o confianza personal, sino
únicamente el soborno. Era relativamente común que algunos técnicos
municipales, que por su cargo no podían realizar obras en su ayuntamiento,
agilizasen y facilitasen la concesión de licencias a cambio de que el proyecto
fuese firmado por un despacho elegido por él. Despacho que por supuesto pagaba
al técnico una comisión importante, que en algunos casos podía rondar el 15 o
el 20 % de la factura. Esta es sin duda la ilegalidad más flagrante de la que
he tenido constancia, aunque nunca de manera directa y tan sólo a través del
testimonio de profesionales más mayores y curtidos, que narraban las
importantes fortunas amasadas por algunos técnicos que, de tan corruptos,
alcanzaban la dimensión de celebridades… Sorprendentemente no tengo constancia
de denuncias en ese sentido, aunque no me cabe duda que el tipo de escándalos
destapados en Marbella y sus casposas tramas inmobiliarias han sido habituales
en cualquier punto del estado (el caso Malaya funcionó sobre todo como una
sentencia ejemplarizante de la que se sirvieron las autoridades centrales para
dejar claro que a partir de ese momento las corruptelas locales empezarían a
ser perseguidas, tras varias décadas en las que el sistema judicial prefería
mirar a otra parte).
Sin embargo, esas prácticas son muy anteriores a la burbuja inmobiliaria, aunque fue
durante aquellos años cuando alcanzaron su apogeo y esplendor. Para ser
sinceros, la fiebre del ladrillo probablemente elevó a la enésima potencia los
efectos socialmente devastadores de costumbres que, como he dicho, tuvieron
sentido como sistema de solidaridad anterior al estado del bienestar, pero que
a día de hoy se han mostrado incapaces de lidiar con las encarnizadas luchas financieras
que buscan monopolizar desde arriba las competencias antes exclusivas de lo
local.
CAD Monkeys
En muchos foros burbujistas el ciudadano medio presupone que durante la
orgía ladrillera los arquitectos nos hicimos de oro, amasando descomunales
fortunas a base de pactar con el diablo. Esa creencia es cierta sólo
parcialmente: los que a principios de los 2000 estaban ya consolidados y
contaban con suficientes contactos como para meter la cabeza en el bombardeo de
dinero europeo efectivamente llegaron a ganar mucho, mucho dinero, aunque
seguramente no tanto como se piensa popularmente. Ya por aquel entonces se
intuía que demasiados titulados intentaban hacerse un hueco en el sector de la
construcción, y hacia el final de la burbuja la guerra de precios se hizo
sentir en diferentes medidas. Es mentira, tal y como se afirma en ocasiones,
que quien entregaba el maldito Fin de Carrera recibía ipso facto incontables
ofertas de trabajo por 2000 euros al mes, y de hecho desde hace ya muchos años la precariedad empezó a ser el modo natural
de entrada a la profesión. Una circunstancia agravada por la feliz idea de
aquel Convenio entre universidad y Colegios que permitía a los estudios
contratar a estudiantes por una cantidad de dinero muy discreta, supuestamente
controlado mediante mecanismos legales que en la práctica demostraron ser muy
poco efectivos: dado que la mano de obra barata y bien formada se vendía a
precio de gominola en la forma de estudiantes, numerosos estudios se nutrían de un ejército de becarios que, por ley
de oferta y demanda, tiró por los suelos los sueldos del arquitecto empleado.
Aquel sistema funcionaba porque la práctica total de los estudiantes y de los
arquitectos contratados consideraban que su periplo trabajando para un tercero era
algo temporal, destinado únicamente a hacer contactos y aprender los resortes
de la profesión, sobre un horizonte que en última instancia consistía en abrir
el propio estudio. Los contratos en prácticas, los trabajos impagados para
grandes firmas, las horas extras no remuneradas y la sacrosanta figura alegal
del “falso autónomo” se convirtieron
en prácticas habituales porque suponíamos que aquello era algo efímero, algo
así como una novatada que habríamos de
pagar para entrar luego por la puerta grande en nuestra propia firma.
Sea como fuere, en mi caso y en
el de muchos de mis compañeros, el trabajo que llevábamos a cabo en aquellos
despachos consistía en estar con el culo
pegado delante del ordenador durante toda la jornada: éramos lo que en
jerga anglosajona se llama “CAD monkeys”.
Los tratos con los clientes, las visitas a obra, las negociaciones con los
técnicos y otras tareas más dinámicas solían recaer en los más veteranos, mientras
que a los recién llegados nos correspondían casi siempre las tareas más
mecánicas y siempre con el ordenador de por medio: delineación, cálculos
sencillos, cumplimiento de normativas, memorias y pliegos, y en algunos casos
distribuir los huecos en fachada. Esto, claro está, varía entre unos despachos
y otros: en algunos el arquitecto titular gusta de diseñar por sí mismo todo lo
posible, relegando a otros meras tareas de concreción caligráfica. En otros en
cambio, el jefe estaba tan centrado en su tareas de relaciones públicas que
delegaba en sus pupilos la distribución de las viviendas: les bastaba con la
superficie de la parcela y el coeficiente de habitabilidad para llegar a la
conclusión “ahí entran 17 viviendas,
cálzalas como mejor puedas”. Y ello nos obligaba a comprender
intuitivamente que existía un canon invisible y flotante que definía lo que era
posible y lo que no, y que en el fondo tiene mucho que ver con esa figura tan
habitual en la crítica reciente como es la
“arquitectura genérica”, resultado de
todas las coacciones directas e indirectas sobre la toma de decisiones en los
proyectos.
En los casos que conocí, creo que
sí puede hablarse de una “arquitectura genérica” característica de la burbuja
inmobiliaria gallega: se trataría del resultado de conjugar un determinado
rango de precios en la construcción (entre 800 y 1200 euros por metro cuadrado
para viviendas), todas las normativas aplicables, permutas en las que el valor
del suelo rondaba el tercio del total de lo edificable, y las tipologías
constructivas más óptimas en función de tiempo, precio, disponibilidad y
eficacia contrastada (hormigón, ladrillo, pladur, teja, ciertos
cerramientos…).La formalización de los miles de edificios anónimos y genéricos
que se construyeron durante aquellos años respondía literalmente al horizonte
legal y técnico hegemónico en la época, que a través de innumerables mecanismos
prescribía las calidades y características de lo que se proyectaba. Tal vez eso que generalmente denominamos “arquitectura genérica” sea un caso de anti-arquitectura, una forma de
construcción automática, radicalmente lógica (lo cual resulta paradójico), que
acontece cuando el arquitecto renuncia a su papel de “autor” o agente, y se
convierte en un mero intercesor entre las fuerzas vivas que participan del
proyecto (la normativa, la técnica, el imaginario y gusto del promotor, la
situación del mercado…). En más de un sentido, lo genérico ilustra una especie de voluntad latente a una
civilización, como un nudo de fuerzas que operan por sí solas y que, sin la
injerencia activa del diseñador de turno, propicia artefactos cuya neutralidad
deriva de la complicidad con las condiciones de su producción.
El huracán Lehman empezó a
mostrar su gravedad entre el 2008 y 2009, cuando súbitamente se cortó en seco
la financiación del sector ladrillo, y el generoso archipiélago de empresas que
había florecido durante la burbuja empezó a reducir jornadas, disminuir
plantillas, despedir gente. Fue un proceso asombrosamente rápido que sacudió la
profesión de la arquitectura en todos sus rangos y escalafones: en apenas unos
meses todos los compañeros hubieron de reorganizar su estrategia profesional de
uno u otro modo, y absolutamente nadie pudo permitirse el lujo de continuar su
rutina como si no hubiese pasado nada. Se produjeron casuísticas personales de
todo tipo, pero probablemente los que habíamos optado por trabajar como
asalariados fuimos de los más damnificados: repentinamente nos vimos en la
calle, sin apenas contactos, sin más especialización que la de haber hecho de
todo un poco, con el mercado laboral cerrado, y en una edad problemática: ni
suficientemente jóvenes como para resetear completamente nuestra forma de vida
y profesión, ni suficientemente veteranos como para habernos construido un
conveniente colchón que nos protegiese de la nueva intemperie. Los mileuristas
a los que la crisis les pilló en la treintena cayeron (caímos) en una especie
de shock colectivo, de perplejidad ante un problema cuya envergadura nadie
parecía prever apenas unos meses antes: muchos intentaron reciclarse en otras
profesiones apelando a la formación supuestamente multidisciplinar del
arquitecto (y los casos de éxito son casi anecdóticos), otros optaron por
seguir formándose y alimentar la descomunal burbuja de los masters, algunos
lograron mantenerse en activo gracias a pequeños trabajos de infantería
(informes, peritaciones, tasaciones…) y quizás la mayoría hubo de sacarse las
castañas del fuego desde la precariedad más absoluta: manteniéndose gracias a
la ayuda de la familia o la pareja, trabajando en hostelería, haciendo chapuzas
en negro o emigrando. Uno de los asuntos más llamativos de lo sucedido fue comprobar
cómo el ejército de “cad monkeys” que fuimos expulsados del mercado laboral no
organizamos ningún tipo de acción colectiva o reivindicación realmente sólidas
y cada uno hubo de organizar su situación individualmente. En esta profesión ha
calado el discurso tecnócrata del capitalismo marymoderno y su culto al
emprendedor sagaz, el self-made man que sabe optimizar sus recursos en la
encarnizada jungla laboral, y el Genio iluminado que sale adelante sin mas
ayuda que su propia astucia y talento. La única alternativa creíble a ese
bochornoso olvido de la pertenencia a
una clase social ha sido el interesante mundo de los colectivos, sobre los
que no hablaré en este momento porque todavía es demasiado pronto como para
especular sobre cuál puede ser su papel en esta historia.
Otro hecho desconcertante del
arquitecto medio es que generalmente
tiene más amigos fotógrafos o sociólogos que albañiles o cualquier otro oficial
de la construcción, paradójico si tenemos en cuenta que son estos últimos
los que más directamente ligados están (o deberían estar) a nuestro gremio:
educados en la tradición de la burguesía liberal, quizás el proyectista
considera que no hay nada interesante que aprender de un peón de obra, al que
quizás mira secretamente como un humilde subalterno. Digo esto porque me
gustaría poder contar alguna anécdota sobre cómo han logrado salir adelante
todos aquellos chavales que abandonaron los estudios para dedicarse a la
construcción, o los profesionales ya veteranos que vieron desaparecer de un
plumazo las empresas en las que habían trabajado durante toda su vida. La
mayoría, intuyo, habrá vuelto a las aulas en busca de nuevas cualificaciones
profesionales, aunque un batallón importante ha recogido sus bártulos y ha
emigrado a países aparentemente emergentes en los que probablemente se estén
ahora cocinando las mismas burbujas que arrasaron la economía española.
Al gusto del consumidor
Vuelvo al problema de la
arquitectura genérica: ¿por qué se construyeron tantas promociones aberrantes
durante aquella época? Como digo, gran parte de la responsabilidad corresponde
a cuestiones técnicas y normativas, puesto que al promotor le resulta indiferente producir edificios “bonitos” o “feos”, pues su único interés era vender y por tanto ofrecer
estrictamente lo que demanda el mercado. Así que me temo que la ingente
cantidad de morralla que fue facturada durante la burbuja es imputable en gran
medida a la conformidad del comprador, que demostró en todo momento un nulo
interés por la “calidad arquitectónica” de
lo que era la mayor inversión de su vida.
Tal vez hoy resulte impensable
algo así, pero por aquel entonces la mayoría
de las compras se realizaban sobre plano, es decir, en anterioridad a la
existencia real del inmueble. Había tanta prisa por hacerse con alguna
suculenta oferta inmobiliaria (los promotores aseguraban “compre ahora, me los quitan de las manos, y mañana estará más caro”)
que el temerario inversor optaba por comprometer su compra sin siquiera tener
la oportunidad de visitar el pisito en cuestión. Aquello devaluó tremendamente
la calidad de lo construido, pues la calidad espacial desaparecía como parámetro
de juicio y sólo computaban las medidas objetivas. “Un piso de 105 metros cuadrados,
a cinco minutos de la parada del metro y con plaza de garaje” eran
argumentos imbatibles para decidir una compraventa, demostrando que al
consumidor no le interesaba lo más mínimo la formalización final de su
inmueble. Puesto que de hecho todos los pisos son tan parecidos entre sí (la
distribución y medida de las piezas estaba férreamente determinada por
normativas) el nuevo terrateniente apenas prestaba atención a las cuestiones
arquitectónicas, pasando por alto por hecho de que aquellas viviendas que sólo
conocían a través de dibujos iban a ser su hábitat durante décadas.
De hecho, las frivolités
estéticas que el ciudadano medio estaba dispuesto a tolerar eran mínimas: las excentricidades y experimentos que
proponían algunos célebres arquitectos en la “vivienda social” de promoción
pública levantaban infinita suspicacia. Ello nos puede parecer demasiado
conservador, pero en defensa del consumidor hay que decir que dicho
escepticismo hacia lo autorial estaba más que justificado, dado que a
menudo los proyectos multipremio terminaban por generar grietas, goteras o
humedades, haciendo que el comprador de turno prefiriese no arriesgar su
capital para satisfacer el ego de un proyectista de renombre. Por otro lado,
los tics formales de la arquitectura académica moderna (estética de lo ligero,
lo desmontable, las geometrías abstractas, los materiales asépticos…) nunca
llegó a calar en el gusto del consumidor porque, probablemente, el imaginario
colectivo sigue imaginando la vivienda de acuerdo a una idea un tanto pastoral
de lo doméstico: se seguían demandando casas de aspecto rústico romántico, con
su tejadito inclinado y su chimenea, de geometrías cerradas y materiales muy
sólidos y pesados, que inspirasen durabilidad y calidez, y por tanto en las
antípodas de muchos de aquellos edificios de acero y plástico que los Autores
pretendían imponer como “buena
arquitectura”. De hecho, aquí entran de nuevo las connotaciones de clase
social, y el lenguaje de la modernidad de revista triunfaba casi exclusivamente
entre la burguesía media-alta, que confiaban en el criterio del Buen Arquitecto
para proveerse de una semiótica que expresase su distinción.
La elite
Los que desde un primer momento
orientaron su carrera al sector más luxury
de la profesión (concursos, promoción pública, unifamiliares para clase
media-alta…) seguramente llegaron a creer durante mucho tiempo que ellos
estaban al margen de la gran burbuja, como si perteneciesen al bando de “los buenos” en un film en el que los
pardillos hubiésemos sucumbido a la corrupción del vil metal, cegados por la
avaricia. Mientras algunos nos ganábamos el pan delineando viviendas basura
para empresaurios palilleros, rindiéndonos al pésimo gusto de pepitos y
visilleras, ellos, los Autores, ejercían su oficio con Virtud y Bonhomía,
pensando únicamente en la producción armónica del territorio, la calidad del
espacio social, el equilibrio entre exuberancia y justiprecio, y siempre
conforme a los exigentes criterios de la autoridad académica. No.
Para empezar, el cónclave de
Sabios que en aquellos años representaba el
stardom galaico de los “Buenos
Arquitectos” jamás se pronunció en ningún sentido sobre la descomunal burbuja
que estaba teniendo lugar, pues todos ellos estaban más que felices con lo
que les iba cayendo en el reparto del pastel: la barra libre de concursos
públicos con presupuestos de ejecución holgados era demasiado golosa como para
que nadie dijese esta boca es mía. La
orgía ladrillera suponía una oportunidad inmejorable para sacar provecho
profesional: aquello les permitía construir a su gusto, y destacar por contraste
con la arquitectura genérica que florecía a su alrededor, propiciando que los
proyectos multipremio brillasen incluso más. Era una estrategia en la que todos
salían ganando: los políticos que patrocinaban el dispendio (los mismos que, no
lo olvidemos, nos llevaron a la ruina como sociedad) podían vanagloriarse de
patrocinar Arquitectura de Calidad y lucir bien guapos en las inauguraciones,
al mismo tiempo que los arquitectos responsables veían aumentado su prestigio en
el codiciado mundo de las publicaciones, los premios, las conferencias y los
encargos puntuales para la pequeña burguesía progre. Pero aquello hubiese sido
impensable sino como reverso de la descomunal burbuja especulativa que, fuera
de los focos de la prensa del ramo, se reproducía en metástasis sobre el
territorio. Esto que digo es fácilmente contrastable simplemente revisando los
índices de la Obradoiro
de aquellos años, tanto por lo que se incluía como por lo que era omitido.
Respecto a las condiciones
laborales de los asalariados en los estudios glamourosos, por lo que he oído había de todo: algunos despachos
pagaban holgada y religiosamente a sus trabajadores, mientras muchos otros se
beneficiaban de su supuesto prestigio para proveerse de ejércitos de
cad-monkeys y eternos becarios dispuestos a trabajar gratis o por un plato de
arroz, nutriéndose de hordas de estudiantes ambiciosos que creían que la
oportunidad de trabajar cerca de los “Maestros” les proporcionaría una posición
ventajosa en la carrera de obstáculos profesional. Lo que sí cuentan muchos insiders en las firmas de postín, son
las innumerables muestras de divismo y petulancia de muchos grandes Autores,
haciendo bueno el cliché de que los que son genios en lo profesional son
mezquinos e iracundos en las distancias cortas. Pero en este particular no cabe
generalizar y hay casos para todos los gustos, aunque la característica común
es cierta forma inconsciente de hipocresía: muchas de las reinonas del paper couché arquitectónico declamaban
con solemnidad su filiación hacia el rol social de la profesión… obviando por
completo que la estructura político-financiera que les servía de pesebre era
tan infecciosa como la de la promoción privada más orientada a la crematística.
A título personal, lo que más
penoso me resulta de la dicotomía entre arquitectura
genérica burbujera versus edificios
de autor (y sus respectivas articulaciones profesionales) es que los
segundos distan mucho de ser las Obras Maestras que algunos consideraban
ejemplos de la “excelente salud de la arquitectura española”. Muchos de
aquellos juzgados de geometrías afiladas, lonjas de estética holandesa,
facultades de caligrafía violenta o centros de día de caligrafía cartesiana
parecen hoy en día más bien huellas grotescas y excesivas de una época en la
que la fotogenia se convirtió en el principal criterio de la calidad
arquitectónica. Del impresionante repertorio de cachivaches de autor que
salpimentaron nuestro territorio entre el 2003 y el 2010, seguramente la
tipología que ha dado muestras más delirantes de formalismo retórico sean los
Centros de Salud, un muestrario de cachivaches diseñados a mayor gloria del ego
de cada arquitecto. Algunos ejemplos, como el célebre Centro de Salud de
Monterroso, ilustran cómo la arquitectura de autor, incapaz de entender el territorio
en el que se inscribía, y despreciando las expresiones vitales existentes, se
ensimismaban evocando una utopía autoreferencial y hermética, dejando constancia de su impotencia para sacar
partido de la identidad estética local como tema de proyecto. Pero ese asunto
no viene al caso ahora.
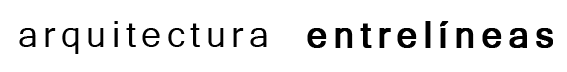







No dejas títere con cabeza.
ResponderEliminarMuchas gracias por estos textos que nos regalas y que, a título personal, me sirven para aclarar algunos de mis pensamientos.
Gracias a tí Fran, y felicidades (hablo mucho con la Bego por facebook). A ver si nos vemos pronto, un abrazaco!
Eliminar