El proceso de urbanización del
mundo ha afianzado a las ciudades como el hábitat hegemónico, y desde que en
2008 la población urbana mundial
sobrepasase el 50% de la total (un porcentaje que continúa aumentando), la
habitación humana parece irremediablemente encaminada hacia escenarios de gran
concentración. Pero mientras las megalópolis crecen exponencialmente en los
polos globales de atracción de inversión, el éxodo desde el rural u otras
poblaciones en decadencia llenan la
superficie del planeta con huellas y sombras de lo que un día fue hábitat
humano y ya no lo es. El creciente nomadismo de los asalariados (que se ven
obligados a cambiar de residencia en función de los intereses de los grandes
agentes de poder mercantil) propicia rápidos y fortuitos despoblamientos de
lugares que quedan así condenados a la ruina, y cuya decrepitud pasa
desapercibida cuando todos los titulares se afanan en cantar la maravillas de
las urbes en expansión. Una de las más macabras prerrogativas del capitalismo
es su capacidad para convertir en obsoletos territorios de fuerte arraigo
humano, que si no son capaces de converger a los dictámenes del casino global y
la economía del ocio quedan marginados de
la circulación de capital y por tanto a expensas de su capacidad de
supervivencia autónoma, inviable en un marco económico como el actual.
Es probable que, como muchos
afirman, el fenómeno urbanístico de mayor calado de la actualidad sea el
musculoso crecimiento de las ciudades del sudeste asiático, pero no sólo por
las condiciones formales y de producción que adoptan, sino también por la enorme cantidad de hábitats despoblados
que generan colateralmente: el auge de Shangai o Hong Kong no sólo se hace
sentir en el espacio físico en el se emplazan dichas ciudades, sino también (y
muy gravemente) en las zonas rurales que quedan despobladas cuando sus
habitantes emigran a la metrópolis en busca de una vida mejor. Un decrecimiento
que no sólo afecta a zonas agrarias o industriales, sino también a ciudades que
no han sido capaces de mantenerse atractivas o competitivas en el nuevo ruedo
planetario y su encarnizada competitividad: todo lo que está sucediendo en las
fantasmagóricas periferias de Detroit puede ser un fabuloso campo de trabajo
para investigar las consecuencias del despoblamiento, un problema generalizable
también a amplias zonas de la
Europa pobre.
Más allá de la etiología económico-política, las ciudades menguantes y el rural semiabandonado implican inquietantes paradojas categoriales y ontológicas. El ejemplo más radical de dicho fenómeno es Pripyat, la que fuera la ciudad más próxima a Chernobyl, hoy convertida en un territorio biónico en el que conviven escombros y matorrales, edificios en semiruina y fauna salvaje, huellas de lo que un día fue espacio fuertemente humanizado y ahora es devuelto a la naturaleza (a la vez que reconvertido en tragicómico destino turístico). Ese tipo de espacialidades son paradigmáticas de la versión más lúgubre del Dark Enlightment y el materialismo especulativo, movimientos culturales que dan por hecho que nuestra especie se encuentra ya sumida en un proceso de extinción, dejando para el futuro post-humano infinitas huellas de nuestra civilización extinta. Esa nueva geografía (incluso geología) resultante de la intervención humana que es luego privada de uso, forma parte de lo que en los circuitos anglosajones denominan “anthropocene”, el limbo ontológico resultante de la coalición entre natura y nurtura. El resultado de la acción humana sobre el mundo dista mucho de limitarse a la construcción de un hábitat propio, sino que sus consecuencias se resienten en los dominios de lo atmosférico, lo tectónico, lo térmico, lo geomorfológico, etc.
Pero las zonas despobladas
presentan una particularidad que las singulariza en el conjunto general del anthropocene: no se trata de efectos
colaterales o emergentes de nuestro intervencionismo sobre la biosfera, sino cadáveres territoriales privados de
manutención y tutela, quedando expuestos a los efectos corrosivos y caníbales
de la providencia natural, que todo lo devora. Una fábrica en ruinas o una
aldea muerta son al mismo tiempo reminiscentes de su esencia antropológica
perdida, y latencia de futuros potenciales tras su hipotética inmersión en la
naturaleza. Se encuentran en el
interludio que media entre una muerte (de su urbanidad) y un renacimiento (como
accidente geobiológico).
Pero el espacio humano no puede
clasificarse tan rápidamente entre lo
habitado y lo deshabitado: los
procesos se prolongan en el tiempo (en ocasiones, hasta durar generaciones) y
existen muchas poblaciones que inmersas en una eterna agonía, cuando su abandono se presenta inexorable pero todavía
quedan habitantes insuflarles un mínimo de vida. Los territorios en proceso de despoblamiento aún no consumado merecen
su propia categoría: no se trata de los no-lugares
de Auge, sino de lugares no-muertos: a pesar de su decadencia y decrepitud
conservan un mínimo de manutención humana, y sus habitantes se han acostumbrado
a habitar rodeados de maleza y ruinas. Los vestigios de arquitecturas desoladas
fueron un componente fundamental del ideario estético del pintoresquismo romántico, que veía en ellos la presencia sublime
del tiempo como desgarro de la vida: no es casual que fuese en aquella época
cuando comenzó a desarrollarse la industria del turismo, que convirtió a las
ruinas en uno de sus más fascinantes objetos de ocio (fascinación que se
perpetúa hoy en día en los practicantes de Urban Exploration). Sin
embargo, reducir estos lugares no-muertos a la condición de excentricidades
estéticas quizás no sea la solución más acertada para afrontar el problema del
decrecimiento, que tras haberse convertido en asunto mediático por el caso de
Detroit, probablemente se propague por el planeta como uno de los grandes
desafíos del presente siglo. ¿Es posible
encontrar potencias en los espacios no-muertos que permitan optimizar sus
singulares potencialidades sociales, económicas y ecológicas? Hasta ahora, lo
único que hemos sabido hacer con ellos son películas de zombies, pero cabe la
posibilidad que de ellos emerjan formas bastardas e imprevisibles de
suburbanismo.
En Galicia deberíamos estudiar
con mucha atención los procesos físicos de abandono territorial. La diáspora
del rural interior es un hecho dramático en numerosos registros, redundando en
un círculo vicioso de desolación territorial análoga a lo que en economía se
denomina “deflación” : cuando una población comienza a decrecer su destino es
casi inexorablemente la ruina, como atrapada en el polo negativo de una espiral descendente cuyo polo positivo y ascendente son las ciudades que sí crecen… Un
proceso simétrico pero quizás letal en ambos casos: el despoblamiento genera
cadavéricos territorios no-muertos,
pero la hiperdensificación artificialmente inducida suele resultar en burbujas
inmobiliarias de resultados cruentos.
En cualquier caso, si los
procesos del capital nomádico continúan gestionando la distribución de la
habitación humana, quizás estamos abocados a un futuro en el que la población
rural o suburbana sea residual: el grueso de la población habitará gigantescas
megalópolis herméticas respecto al
territorio que las circunda, y con las que sólo mantendrá relaciones de ocio y
servidumbre. O tal vez los no-muertos
todavía tengan algo que decir: de su seno afloran extrañas concupiscencias
bastardas entre natura y cultura, y aunque muchos tengan ya preparado el
Réquiem, laten todavía constantes vitales precarias pero firmes, como
anunciando que tal vez no estén
dispuestos a dejarse morir. Como la moribunda clase media occidental, que
según muchos nació en Detroit.
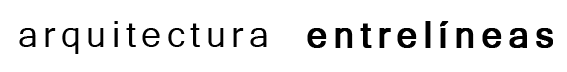


The night is young, the mood is mellow
ResponderEliminarAnd there's music in my ears
Say, is Vic there ?
I hear ringing in the air
So I answer the phone
A voice comes over clear
Say, is Vic there ?
(Departament S- Is Vic There?)
https://www.google.es/search?q=ape+caesar&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fpfmUpjxOMmR1AWUuoGoBg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=739
ResponderEliminar