
Una de las explicaciones
canónicas que dan los arqueólogos para explicarse la existencia de las pinturas rupestres es el de su
función ritual de “magia
empática”. Las primeras civilizaciones consideraban que los objetos
y sus representaciones mantenían profundas relaciones de equivalencia,
reciprocidad y paralelismo, de tal manera que pintar bisontes en una cueva
servía supuestamente como invocación ritual de los animales de carne y hueso,
tan importantes para la supervivencia de la tribu. Este fenómeno ilustra con
claridad uno de los más ancestrales usos de las representaciones artísticas:
propiciar un hechizo que, basándose en la correspondencia entre lo representado
y su representación, permitiese gestionar el destino común de ambas. Una
actitud fácilmente comprensible en el caso del vudú: los tormentos que infligimos sobre un retrato (por lo general
una muñeca) se realizan en el cuerpo real de la persona retratada, al estar
ambas implicadas en un vínculo común y secreto. De acuerdo con la antropología
académica, en origen el arte operaba con los mismos mecanismos que el vudú y
las demás brujerías de la empatía: al acto mismo de retratar se le atribuía el
poder de establecer correspondencias entre el estado del modelo y el de su
retrato.
La idea de una “magia empática” resultará una superchería
descabellada a cualquier universitario educado en la racionalidad ilustrada,
pero su herencia resuena incluso en algunas de las hipótesis más enigmáticas de
la física cuántica. El concepto de entrelazamiento
cuántico estima que pueden existir vínculos secretos entre dos
micropartículas hermanadas, de tal modo que el comportamiento de un electrón
puede determinar el de su electrón “hermano” incluso si ambos se encuentran a
millones de kilómetros de distancia. Este hecho, por lo visto demostrado
experimentalmente, desconcierta hasta tal punto la lógica del realismo
occidental que el propio Einstein lo
desdeñaba como una inadmisible “spooky
action at a distance”, una hipótesis temeraria e imposible que incumpliría
los mínimos requisitos del más elemental método científico. Sin embargo el entrelazamiento ha sido
constatado en numerosos experimentos, aunque no podamos apercibirnos en la vida
cotidiana debido al proceso de la decoherencia.,
que actualiza en prosaica materialidad concreta lo que en estado cuántico eran
estadísticas probabilísticas. Lo que tienen en común los bisontes de Altamira y
los electrones hermanos es que en
ambos casos su funcionamiento es regido por la capacidad de la información para
salvar distancias físicas, de producir consecuencias en marcos
espaciotemporales remotos: como
categoría capaz de transgredir el orden cotidiano del espacio y el tiempo, la
información (y las representaciones) funcionan como una telekinesis. Las imágenes mueven cosas.
De acuerdo con un “sentido común” positivista, el vínculo
entre causas y efectos exige algún tipo de coexistencia espaciotemporal: para que
una tijera pueda cortar un papel, ambos objetos deben localizarse en el mismo
lugar y en el mismo momento. Sin embargo esa lógica es insuficiente para
explicar el funcionamiento del mundo, puesto que un objeto puede desencadenar
fenómenos desde la distancia mediante su transubstanciación en un símbolo, en
una idea. Para que una tijera corte un papel lo determinante son los procesos
que han resultado en que ambos se encuentren allí. Un razonamiento que algunos pensadores
sistematizarán con diferentes concepciones de lo virtual y lo actual,
pero que tienen en común el reconocimiento de la información para desencadenar
acontecimientos incluso en lejanía espaciotemporal. Más allá del dogma
metafísico de que las causas se conservan
en los efectos, la
Historia misma (o mejor dicho, la historiografía) es un
gigantesco dispositivo de acción virtual: lo que hacían los mayas o los
rapanuis en la otra punta del mundo y hace siglos puede repercutir sobre mi
vida cotidiana hasta niveles insospechados, al quedar sus culturas incorporadas
a ese repertorio de comandos que es la memoria
colectiva. Aunque yo no sepa quién, alguien inventó la tijeras y el papel,
y a la presencia virtual de ese
conocimiento (de las imágenes que maneja) debo mi conocimiento de cómo se realiza el corte. Lo que en el campo de
la innovación denominan sociedad del conocimiento, es a nivel
cotidiano una sociedad del reconocimiento,
que alcanza paroxismo en la era de las redes telemáticas. El mundo ha sido encapsulado
y ahormado por una niebla de imágenes que retratan modelos cuya silueta real ha sido eclipsada por sus representaciones.
En el fondo, Internet funciona como la “magia
empática” de los primeros habitantes de las cuevas: las imágenes que
nos rodean poseen una irresistible fuerza telekinética, interfiriendo en la
realidad de las cosas gracias a los sortilegios desencadenados por la
circulación universal de representaciones, símbolos y discursos. Cada vez que
en nuestras pantallas se replica una fotografía de la Villa Saboya o el Kunsthal, la representación interactúa
con nuestros aparatos de percepción, apreciación y juicio, modificando por
tanto nuestra forma de ver el mundo, para desde ahí reconocerlo, habitarlo y
construirlo. La brujería de las imágenes se cuela hasta lo más profundo de
nuestra identidad: no son entidades estatuarias que observamos desde la
distancia, sino que pasan a formar parte de nuestro pensamiento y nuestra
carne: aquello que contemplamos, el cúmulo de todas nuestras percepciones
históricas, es nuestra sustancia constituyente. De ahí que la reproducción de las imágenes y su puesta en común sea un paso
necesario para la fundación de cualquier colectividad humana, y el más
comprometedor momento político: la esencia estructural de nuestro pensamiento
nos conmina a investir inconscientemente en toda imagen en rangos de autoridad
que la trasciende, e incluso el poder mismo se configura como campo estrictamente
imaginario (aquel que capacita al Rey para ser considerado tal por sus súbditos,
cuando en realidad no lo es).
El dispositivo que ha servido
históricamente a la arquitectura para la proliferación de sus lenguajes han
sido por lo general las representaciones, esas asombrosas herramientas de control
mental capaces de hacer que una catedral en Francia o Italia se
convirtiesen en su día en referencias estéticas de toda Europa, incluso para
aquellos que nunca las habían visitado físicamente. Catedrales similares en
localizaciones remotas, conjugadas por una suerte de entrelazamiento cuántico
propiciado por ka varita mágica de
las representaciones, y que responden a la misma magia simpática del
paleolítico: la continuidad entre
rituales históricamente considerados como “magia” con los hábitos tecnológicos
de la era digital es más que evidente, y ha propiciado todo tipo de
valiosísimas herejías intelectuales en torno al ciber-chamanismo
y el culto mistérico a los flujos de datos por sus cualidades tele-pathicas.
Los estudios humanísticos sobre el gusto están desgraciadamente
monopolizados por la sociología: hemos recurrido a menudo a las ideas de Bourdieu o Simmel sobre las correas políticas de transmisión semiótica, Baudrillard y el intercambio simbólico,
o Guattari y sus meditaciones sobre el
secuestro instrumental de los códigos de deseo por parte del poder…. Es fácil
encontrar teorías que aborden el gusto como expresión de valores sociales, pero
a menudo olvidan el fundamento biológico
detrás del disfrute que proporciona mirar: la pulsión
escópica es un extraño instrumento de placer, algo así como un
instinto que obliga a los sujetos a recrearse en la contemplación de imágenes
que, por motivos no siempre razonados ni razonables, nos resultan atractivas.
Detrás de cada imagen totémica y artística siempre late alguna reminiscencia
hedonista: la visión de los bisontes de Altamira recordaría a la tribu el
delicioso sabor de su carne y el cálido tacto de sus pieles, del mismo modo que
las Venus rememoraban el placer erótico y los retratos de los reyes muertos la
seguridad de la protección y autoridad que proporcionaban. El Arte es en ese
sentido un territorio que frustra tanto como satisface, en la medida que el
deleite que producen las representaciones es parejo a la ansiedad que provoca
su fuerza hipnótica, una ansiedad libidinal que algunos han estudiado como bulimia
canibalística. Cuando me recreo en la visión de un edificio de Mies Van Der Rohe en la pantalla de mi
ordenador, el placer que me proporciona es paralelo al ansia de visitarlo, de
recorrerlo, de estar allí, de poseerlo. Esa voracidad hipnótica y pre-reflexiva
que desencadenan las imágenes quizás sea la razón por la que la mayoría de los
ciudadanos no se conforman con la visión de un objeto bello detrás de un
escaparate: su encantamiento nos obliga a no estar satisfechos hasta que
podemos llevárnoslo a nuestra casa… Aunque probablemente para alguien como
Lacan ese escaparate sea metáfora perfecta de la barrera ontológica que nos
impide poseer realmente nada aunque dispongamos de todo el dinero del mundo…
nuestro acceso a la belleza siempre está mediado por una vitrina, un cristal,
una pantalla que nos separa de lo que no somos, de lo que no poseemos (y por
eso el pozo sin fondo de lo libidinal es un deseo por definición
insatisfactorio, un hambre que nunca podremos colmatar).
Para los estudiosos de filiación
materialista, he ahí el fundamento de las idolatrías.
La figuración del ídolo es una síntesis inclusiva de los valores formales en
los que ha sido educado el ojo del idólatra (determinadas texturas,
proporciones, geometrías que resuenan por homología formal con afectos como el
hambre, el erotismo, la complicidad…) a los que se inviste de un aura
imaginaria que le proporciona la dignidad, autoridad o divinidad inherente a
todo juego de adoración mística. Insisto que este mecanismo es aplicable tanto
a las figuras de terracota en la
China medieval como a Lady
Gaga, la capilla de Ronchamp, Fernando Alonso, Dolce & Gabbana o
los cuadros de El Greco: aparatos
de captura que, como el caballo de Troya, deleitan a la pupila para
inocularnos ideogramas que entran en nuestra mente por la puerta de atrás. La
gravedad de la iconodulia (la
adoración de imágenes) estriba en que el culto imaginario no es una práctica
autoconclusiva y confinada en el interior del templo (entendiendo por supuesto
que el templo puede ser la cueva de Altamira, la página web de referencia, o el
centro comercial), sino que como hemos visto repercute por “telekinesis” en
innumerables prácticas sociales.
El siglo XXI trae el paroxismo de
la parafilia escópica llevada a su
máxima expresión: estamos todos sentados delante de una pantalla contemplando
imágenes de todo tipo: fotografías de edificios, de platos culinarios, de obras
de arte, de acontecimientos urbanos… “Realidades”
desvestidas de su sustancialidad
inmanente y transformadas en información que flota alrededor del mundo
replicándose, reproduciéndose, re-representándose, como un eter trascendental
fuera del espacio y el tiempo que nos somete a su particular magnetismo. No es
casual que tantas tradiciones religiosas (desde el protestantismo a los
seguidores de Corán) hayan prohibido con
vehemencia el culto a las representaciones antropomórficas y hecho
proselitismo de la iconoclasia. La fuerza
disruptiva de las imágenes toma fuerza del impulso libidinal que nos hace
contemplarlas obsesivamente, adorarlas desde el fondo de un agujero negro,
desaparecer en ellas sin que el raciocinio pueda ofrecer resistencia.
Los
iconoclastas morales proponen el discurso como antídoto razonable frente a la
adicción rendida a las representaciones, que nos envenenan al sustituir la “realidad” por efigies simuladas…
Pero después de la posmodernidad ya no podemos permitirnos el lujo de
establecer fronteras eficaces entre cada registro ontológico: el modo en que
disfrutamos un edificio real es
indiscernible de las imágenes que han connotado nuestra percepción antes de
visitarlo; las impresiones sensoriales puras son sustancias vacías si
prescindimos de los discursos que nos permiten identificarlas, ordenarlas y
nombrarlas; la “originalidad” es una
vocación estéril e imposible en el que cada trazo de nuestra mano reverbera con
la infinita acumulación de visiones que antes han atravesado nuestra pupila: la
portada de nuestro disco favorito se cuela en el diseño que realizamos de una
fachada; los libros y exposiciones que nos han marcado retumban en nuestra
capacidad de figurar el mundo; cada imagen que nos ha atravesado ha dejado en
nuestro ojo y nuestra mano una huella indeleble mediada por la fetichización,
el placer voyeurístico y la pura idolatría… El circo
arquitectónico que compone nuestro repertorio formal imaginario es una
amalgama informe de píxeles, fotografías, visiones y palabras que anulan la
posibilidad de localizar un referente para la orgía de representámenes que
flotan a nuestro alrededor y nuestro través. Lo que en las tribus primitivas
era el deleite y recreo en el descanso de las noches en la cueva, en nuestra epocalidad
es una borrachera continua de representaciones para cuyo síndrome de
abstinencia no hay cura: el ümwelt
que pisamos está hecho de los mandamientos que nos dicta la semiosfera global.
Saarinen, Melnikov, Coderch, Kurokawa… quizás hayan existido en la realidad, pero ese hecho es irrelevante. Como diría Deleuze al respecto del sentido, subsisten e insisten sin
existencia propia, ganando batallas después de muertos como el cadáver del Cid,
sus espectros continúan lanzando sortilegios en las cuatro esquinas el mundo
desde su hipnótica representación en fotografías, discursos, estampas, desde la
realidad sin cuerpo que te habla ahora mismo detrás del brillo de tu pantalla.
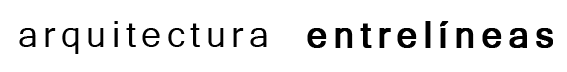


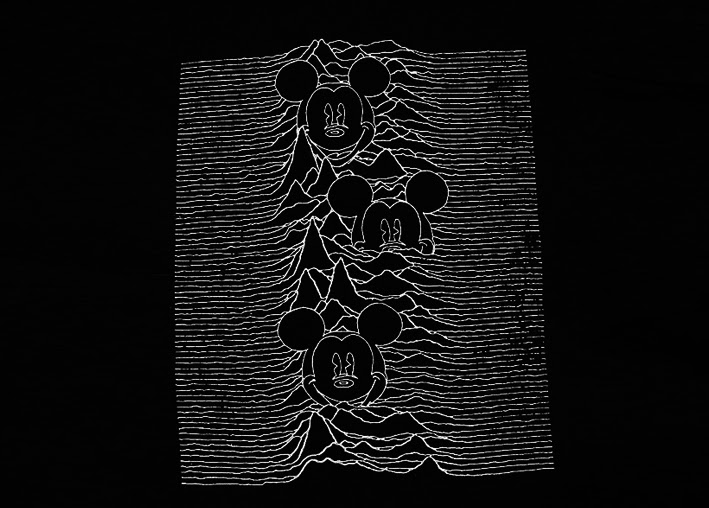



La burka Unknown pleasures me ha matao…
ResponderEliminarVic.
Sí, es muy impactante y paradójica... porque JD siempre jugaron con esa estética de la penitencia, el castigo y el dolor. Algunos grupos post punk utilizaban iconografía nazi porque se consideraba lo más tétrico y perverso por aquella época, lo lógico es que hoy en día los auténticos góticos flirteen con el imaginario de talibanes y demás porque son los que representan el terror en la actualidad. Un burka es casi como una esvástica, un signo cargado de connotaciones funestas, una herejía o un pecado...
Eliminaralgunas más:
ResponderEliminarhttp://www.zarpado.com/wp-content/uploads/2013/02/FOTO-4.jpg
http://vimeo.com/19461618
http://www.zazzle.es/placeres_el_desconocido_del_k_espacio_bolsa_de_portatil-124093498684963987
http://indulgy.com/post/SLgbLia6A2/a-close-up-of-a-detailed-d-model-of-the-design-b
http://designspiration.net/image/474573375606/
http://www.bluecatstore.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Product_Code=jdknick03&Category_Code=joydivision
http://oscillationsaleatoires.blogspot.com.es/2010_05_01_archive.html
http://cdn.glamour.es/uploads/images/thumbs/201405/adriana_lima_2892_544x.jpg
-X-
graciaaaaaaas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EliminarSolo me llamo la atención por Joy Division, pero muy buena información
ResponderEliminar