Lo Auténtico: definición, caracterización y localización
La concepción ideal de “lo
auténtico” que circula a través de nuestro imaginario colectivo funda
su genealogía, probablemente, en el platonismo, cuya metafísica se reconvertiría
en doctrina moral a través de la mística cristiana. La Autenticidad tal y
como la entendemos implicaría concordancia
plena entre esencia y apariencia en un mismo modo del ser. Según el “mito de la caverna”, el mundo se compone
de imágenes superficiales que obtienen su dignidad ontológica de alguna Verdad
ideal que las trasciende: la
Honestidad es la virtud propia de aquellas entidades cuya
superficie es expresión inmediata de
una naturaleza más profunda, y de ahí que lo auténtico implique un rango de
pureza, de sustancia incorrupta que subyace al orden de los simulacros. Corremos
el peligro de que aquello que percibimos no sea en realidad más que una
mascarada, una ilusión que deleita a los sentidos traicionando a la razón. De
acuerdo con la moral bíblica (reinterpretada inconscientemente por la izquierda
contemporánea), determinar la
Autenticidad de cualquier fenómeno equivaldría a un ejercicio
de excavación, horadar lo sensual mediante el escalpelo de lo intelectual, en
una auscultación que rastrea lo presente que
subyace a lo aparente. La leyenda de
Adán y Eva convirtió dicho modelo ontológico en el dogma que sirve de
Constitución fundamental a toda la legislación occidental: la manzana que se
nos aparece como manjar es, en su autenticidad profunda, un instrumento de
encantamiento, seducción y corrupción. La moral platonista que recorre
occidente desde el cristianismo al socialismo considera que la piel es una
instancia frívola cuando no se arraiga en el cielo de los conceptos puros y
abstractos.
Según el mito del Pecado
Original, lo Auténtico sobreviene enmascarado tras la sensualidad sedante de
las apariencias, y su epifanía (el germen del Realismo propio de cada época, y
de cada régimen de poder) se efectúa necesariamente a través del discurso: la verdad revelada trasciende las
impresiones de los sentidos y sólo es accesible o bien a través de la Palabra de Dios (según la
tradición bíblica) o bien mediante las ciencias materiales (según la tradición
inmanentista que conjuga a Spinoza con Marx). En cualquier caso, la
Autenticidad es
aprehendida mediante una elaboración intelectual, lingüística y reflexiva.
La tradición del taoismo considera que el camino hacia la Verdad requiere la
meditación, un estado cognitivo alterado no ya mediante discursos sino mediante
la suspensión de la objetividad cotidiana, pero de nuevo la consecución de la Autenticidad de lo
Real requiere un proceso de depuración, de purga de los espejismos que nublan
nuestra percepción del mundo hasta alcanzar ese Plasma inmaculado (llámese Dao,
Deus sive Natura, noúmeno, Espíritu
absoluto…) que preexiste a la cultura sea como sustancia subrepresentacional (en el caso del materialismo) o metarepresentacional (en los idealismos
y trascendentalismos). La existencia
misma de la categoría de lo Auténtico
implica la existencia de lo no auténtico:
la posibilidad de que aquello que percibimos presente una apariencia disconforme con su esencia.
Desde esta antiquísima axiomática
onto-epistemológica, una de las recusaciones más habituales al Capitalismo es
la consideración de que se trata de un sistema que subsume la autenticidad a un orden de simulación en el que la
realidad de los entes queda a expensas de su representación en el orden
simbólico. Los posmodernos han hecho hincapié en cómo nuestro acceso a una
realidad profunda e incorrupta está imposibilitado por el imperio del
simulacro, una especie de Matrioska infinita en la que cada simulación encierra
una nueva simulación, obligándonos a renunciar a la búsqueda de una Verdad final
que no podrá nunca ser desenmascarada pues detrás de cada máscara no hay más
que espejismos: la episteme en la era de la globalización neoliberal será la de
la Hiper-realidad,
donde lo real es desplazado por L`Oreal
encapsulándonos en un universo fatuo hecho de apariencias sin espesor
metafísico. Y sin embargo, no hemos encontrado mecanismos de acción política
disruptiva capaces de prescindir (de renunciar) de la reivindicación nostálgica
de la Realidad,
la Verdad y la Autenticidad. La
reacción de la izquierda durante la presente crisis se ha enrocado en la
militancia ética en el Realismo, intentando dar carpetazo a la epocalidad del
Simulacro y su peligrosa rendición al relativismo.
Una de las erratas más
escandalosas en muchas recensiones de la posmodernidad consiste en considerar
que el simulacro es patrimonio exclusivo
de las fuerzas abyectas de la noopolítica capitalista: mientras el Sistema
engrasa sus aparatos de instrucción para inocularnos la Fe en los espejismos que oferta
la sociedad de consumo, el ciudadano Auténtico, limpio de mácula moral y libre
de toda culpa, es presentado como el único sujeto político capaz de actuar como
contrapoder frente al imperio omnipotente de lo simulado. Actualización más o
menos inconsciente del mito del Buen Salvaje, ese ciudadano pío e inmaculado del
que esperamos que se instituya en Sociedad
Civil, es sin embargo resultado de la teatralización
de la historia. La nueva izquierda (especialmente en los ambientes del
urbanismo participativo y sus gestos estetizantes) se sirve de arquetipos casi
almodovarianos como “la Maruja que hace la compra en zapatillas”, “el dueño del ultramarinos de la esquina”
o “el currela semianalfabeto que ha
pasado toda su vida trabajando abnegadamente” para construir un animalario ficticio y bucólico sobre el
que proyectar los principios virtuosos de vecindad, camaradería y armonía
social amenazados ahora por el ímpetu del capitalismo. El argumento
fundamental de la disidencia socialista no es ya la defensa vanguardista de una
cultura emergente y futurible, sino la conservación en formol de manierismos
sociales que, en realidad, sólo tomamos en serio por la vía de la estética. La
idealización de esa ama de casa de cartón piedra que resiste frente a la
especulación ataviada en su bata de franela es un flaco favor a las causas de
la clase trabajadoras, así reducidas a mero pintoresquismo sociológico, nostálgico
de un tiempo hipotético en el que los barrios no se regían por la
competitividad vertical sino por la fraternidad entre iguales.
Renegar de la moda está de moda
El capítulo
de Callejeros dedicado al madrileño
barrio de Malasaña es un ejemplo muy esclarecedor de lo que decimos:
allí, jóvenes barbudos recién salidos de la escuela de diseño y armados con sus
Macs celebran la fotogénica pluralidad de un paisaje urbano en el que
inmigrantes, nativos castizos y jóvenes ultramodernos conviven armónicamente en
un tejido social basado en el respeto y la tolerancia: una comunidad
supuestamente amenazada por la gentrificación,
imputable siempre a ese ente vago y trascendental llamado “El Capitalismo”, “El Sistema”,
o “los Especuladores”. El término
“Capitalismo” como elemento del discurso es un concepto tremendamente
peligroso: al venir concebido como
ilocalizable, omnipotente, impredecible y universal, el ciudadano se rinde a la
fatalidad de sus designios con la misma resignación con la que nuestros
antepasados aceptaban la caprichosa providencia de dioses todopoderosos. El
modelo de “barrio cool” que encarna en España Malasaña seguramente sea la
recreación de precursores como el Soho, Williamsburgh o Cristiania, que en el
imaginario juvenil son figurados como espacio de creación libérrima,
convivencia dinámica entre modos de vida diversos, y fuente primigenia de las
modas de las que luego irán bebiendo las demás ciudades del planeta-red. Sin
embargo, cabe plantearse si esa juventud supuestamente comprometida y contestataria
que repuebla barrios en decadencia no es más que el instrumento del que se
sirve el Sistema para abrir nuevos mercados mediante la producción de nuevas
formas de persuasión / seducción y, por tanto, de valor
(en este caso, inmobiliario)
Esta territorialidad en el
espacio urbano de las llamadas “clases
creativas” (según la tan popular como discutible tesis de Richard Florida)
ilustran a la perfección cómo la lógica
de la contracultura es absolutamente fundamental para el dinamismo específico
de la sociedad del hiperconsumo. Desde una óptica materialista, el sistema de la “moda” sería esencialmente la
inscripción en el repertorio ideológico colectivo de la frecuencia de
producción y reproducción de los consumibles: más que cualquier otro valor, el
de las modas es el de indexar cronológicamente
la velocidad a la que la industria necesita repoblar un determinado stock para
garantizar su rentabilidad. Pongamos el ejemplo de los pantalones de tiro
bajo: si se convierten en tendencia y ésta dura aproximadamente dos años, ello
indica que ese es el tiempo que las fábricas necesitan para producir dicha
misma mercancía y obtener beneficios, del mismo modo que su precio vendrá
determinado por la inversión que el ciudadano esté dispuesto a realizar en
función de la vida útil media de cada prenda, el tiempo que tarda dicha moda en
empapar el imaginario colectivo, la longevidad de las investiduras semióticas
propias de cada prenda (su significado como status diferencido),
etc. Las cadenas de producción industrial ligadas a las modas funcionan como
una espiral que ofrece siempre lo mismo,
pero siempre diferente, y en las que la actualización constante del
repertorio estético e iconológico es concomitante con el ritmo de
funcionamiento de los agentes materiales de producción (fabricación, transporte
e implantación de cada producto).
Así, las modas son el resultado de un proceso de seducción inmanente a un
aparato de producción, en un sistema bicéfalo cuyo motor es el consumidor:
el modo y velocidad al que funciona la máquina (circularmente, moviendo la
energía en un bucle que conjuga siempre a los mismos agentes) tiene su
interruptor en la decisión de comprar,
por lo que la connivencia de dicha
soberanía individual ha de estar necesariamente ligada a un protocolo
ideológico que la ordene. Ese es el cometido fundamental que han de cumplir
los aparatos de seducción: la modulación de las subjetividades para que las
decisiones aparentemente “libres”
vean su capacidad de elección constreñida exclusivamente a las opciones que
ofrece el propio sistema. Este trabajo de instrucción imaginaria no es
realizado únicamente mediante la publicidad directa, sino de todo un muestrario
de dispositivos
ideológicos capaces de satisfacer la demanda al hacer que ésta sólo pueda elegir
entre lo que se oferta.
El mecanismo industrial de las
modas es por tanto una suerte de circuito
termodinámico de intercambio simbólico, cuyo funcionamiento exige una
puerta de entrada y otra de salida para las imágenes que circulan a su través.
En ese sentido, daremos por buena la tesis de Simmel, para quien ese peculiar dinamismo respondía a
representatividad de clase o, en términos de Bordieu, de distinción: a medida que cada meme estético (los pantalones campana, los muebles de metacrilato o
los taburetes de acero, por ejemplo) van proliferando a través de una
civilización, su valor-signo se irá
depauperando desde un estado inicial asociado a las élites que lo crearon,
hasta la obsolescencia semiótica final una vez ha alcanzado a las clases más vajas.
Es la vieja cadena simbólica por la que una determinada prenda aparece en el
mercado en un desfile de Prada, y tras un lapso de tiempo y sucesivas
reproducciones-mutaciones estéticas y técnicas, es luego recreado en las
tiendas de Zara… o por el que un determinado cerramiento ideado por Koolhaas es
luego mimetizado en una lonja de la
Costa da Morte. Según
el célebre aforismo simmeliano, los
ricos cambian de gusto a medida que las clases populares van apropiándose de la
estética de lo exclusivo: sólo existen moda en la medida en que hay
diferencias de rango social, y su dinamismo es una carrera contrareloj en la
que las élites huyen de las imitaciones low-cost.
Y aquí es donde entran las clases
creativas de Richard Florida: su papel en el sistema es el de introducir nuevos
iconos capaces de renovar el repertorio sígnico para mantener la cadena
funcionando. Al renegar de la moda, terminan producir la moda del futuro.
¿Cómo explicar entonces el fenómeno
del vintage o lo retro? De acuerdo a esta lógica de actualización formal constante
de las tendencias, sólo es posible el
revival de un diseño si previamente éste ha desaparecido de la circulación. Pongamos
como ejemplo las bolsas deportivas de Adidas de estética
Beckenbauer: en los años 70 estos diseños alcanzaron una amplia difusión
entre la clase media, hasta que nuevas modas fueron desplazándolos y
relegándolos a un uso marginal entre clases sociales desfavorecidas. De ese
modo, a mediados de los 90 sólo los yonkis o los jubilados se atrevían a lucir
dichos bolsos con normalidad, pues la clase media consideraba que eran diseños
“pasados de moda” y asociados a
marginación y pobreza. Sin embargo, a medida que fueron desapareciendo
completamente y dejaron de ser utilizadas incluso por los más pobres, su aura
simbólica va perdiendo las connotaciones de decadencia y se abre la posibilidad
de que sean de reincorporados de nuevo a la circulación semiótica de las modas:
cuando ya no quedaban bolsos de Adidas entre los yonkis, se convirtieron de
nuevo en un objeto muy escaso y por tanto susceptible de ser reinvestido de “coolness”.
Para que todo siga igual, todo debe cambiar
Desde esta óptica, la contracultura cumple un rol de
dinamización dialéctica de la circulación de signos a través del campo social,
por lo que no se opone al capitalismo
sino que es un agente fundamental en su evolución: los hipsters, los
modernos, los creadores de tendencias, no hacen sino cumplir la misión de
renovar el repertorio estético hegemónico, y lo que se nos vende como “rupturismo” no es más que continuismo lampedusiano. La auto-renovación de las modas ilustra la
perpetuación de las estructuras de producción y consumo que le subyacen: este
planteamiento puede sonar derrotista, en la medida en que todo lo “nuevo” que
se pretenda disruptivo con la hegemonía cultural, es fagocitado por ésta para
renovar su piel. Vuelvo al caso de Malasaña: esa supuesta bohemia que se
atribuye el glamouroso rol de “vanguardia sociocultural” quizás sea el más
potente agente de la gentrificación, el caballo de Troya que sirve a la
globalización para expandir sus condominios por la vía argumental de la “cultura”. Cuando un barbudo en bicicleta irrumpe en
un barrio antiguo con su camiseta de Playmobil, está abriendo una vía al
capital por la cual probablemente ese barrio termine dentro de unos años
convertido en objeto de especulación inmobiliaria (el mismo proceso que sucedió
en su día en el Soho, Greenich Village o Williamsburg).
La intelligentsia académica
demoniza las modas al considerarlas efecto del viejo pecado de la lujuria.
Frente a la idea apolínea de un ciudadano gentil y equilibrado capaz de
armonizar en su comportamiento placer y ética, el consumidor de tendencias
sucumbiría a deseos materialistas irracionales y lascivos, víctima de su falta
de autocontrol. Sin embargo dicha
dinámica deseante no es una patología social sino la estructura misma del
sistema, que se encarga de generar un tipo de insatisfacción cuya única cura es
el ansiolítico en forma de consumismo: renovar el propio armario no
satisface, sino que calma, apacigua, distiende. La perpetuación del concepto de
Lujuria como ímpetu pecaminoso sirve para ocultar el hecho de que el placer de
consumir no es una prerrogativa individual, sino un padecimiento socialmente
inducido: se culpabiliza al ciudadano por la actividad fundamental de su ser
social (el consumir), en una enésima trampa moral que inocula en cada sujeto individualmente la responsabilidad de costumbres
que en realidad son la esencia misma del Estado convivido. La demonización
de la lujuria (del lujo, de lo dionisíaco) es una extraña pirueta ideológica
que sirve al sistema para desactivar la
capacidad de reacción de una comunidad al presentar sus problemas como
resultantes de la suma de pasiones individuales.
Todas estas reflexiones vienen al
hilo del reciente auge de una nueva tendencia en el campo del interiorismo,
cuya iconografía es heredera de cierta estética bohemia pero que a día de hoy
empieza a proliferar en espacios de sociabilidad de la clase media-alta: el vintage o dirty chic, una especie de revival ucrónico que conjunta objetos y
formalidades de épocas diversas, dispuestos en espacios ajados que recrean (e
invisten de sofisticación) la atmósfera de la pobreza. Mediante la cuidada
elección de mobiliario dispuesto como si hubiese sido recuperado de un
vertedero, paramentos desconchados y prolijos en manchas y grietas, estampados
rigurosamente trasnochados e iluminación que busca recrear el sabor de lo
doméstico, este estilo decorativo es cada vez más frecuente en tiendecitas de
objetos de diseño, hostelería con menús en varios idiomas, peluquerías de
autor, reposterías finas para parejas jóvenes, y en general cualquier establecimiento que necesite una
imagen de marca que apele a lo sofisticado y distendido.
Capitalizando el complejo de
culpa de la clase media por “haber vivido
por encima de sus posibilidades”, esta estética de (falsa) posguerra se
presenta así investida de carisma socialmente
comprometido, el retorno a “lo natural” y la calidez de la fraternidad profunda
(aquella que sólo se alcanza cuando se renuncia a los fastos del lujo
material). En principio, esa aura de compromiso post-consumista y honestidad
que se quiere reprsenrar es en gran medida impostada, pues como hemos visto no es más que el último cambio de piel de
ese camaleón que es la máquina del hiperconsumismo: la provisión de una
nueva apariencia para instituciones (el bar, la panadería, la mercería) cuyo
funcionamiento permanece casi intacto bajo cada nueva refiguración estética.
Decimos “casi” porque el ímpetu de las modas y su innegable componente de
inventiva real propician mutaciones en el uso de los espacios que llegan a
trascender lo atmosférico y figurativo, modificando incluso el programa de
funciones: cada cambio de piel propicia prácticas
emergentes, por mínimas que éstas sean.
Así, algunos de estos nuevos
locales decorados con estética vintage no sólo han modificado su interiorismo y
su catálogo de productos a la venta, sino que han incorporado nuevas
actividades a la vez que otras son desechadas o reformuladas: hay ejemplos de
bares que ofrecen cursos y talleres como complemento de ocio para su clientela,
vinotecas con espacio para el book-crossing, mercerías que organizan clubs de
calceta, o librerías habilitadas como espacio para conferencias y conciertos.
La vieja tapa ordinaria de la cafetería de barrio va siendo desplazada por
sofisticadas recetas internacionalistas (y por tanto requiriendo mano de obra
cada vez más profesionalizada y especializada), el sincretismo formal parece
acepta mejor la diversidad indumentaria que en otro tipo de estilos decorativos
(favoreciendo supuestamente la pluralidad social: en realidad no es así pues el
factor discriminatorio es el precio de
la consumición, que determina quién puede entrar y quién no) , y la mezcla
de funciones implica un cierto compromiso a la rigidez de la distribución de
funciones en el tejido urbano. Pero más que sus implicaciones directas sobre el
funcionamiento de las cosas, tal vez la estética cumpla también la función
social de representar valores, incluso cuando éstos son contradictorios con el
orden de producción que subyace a cada estilo.
Esta contradicción entre los valores representados y la realidad de las
condiciones materiales de producción y uso de un artefacto, es
especialmente significativa en el caso del vintage:
su materialidad tosca y accidentada busca promover una relación orgánica y
táctil con los objetos, la reutilización de mobiliario obsoleto y en ruina
parece poner en valor el reciclaje y la no obsolescencia, el hecho de que el
conjunto no responda a un origen común sino que es un agregado de piezas de
diferente genealogía es parejo a la ética panmundialista de la diferencia y la
tolerancia… y quizás como característica más notoria, estos diseños parecen
recuperar el derecho al envejecimiento
de los objetos y por tanto y una apelación al tiempo como valor positivo,
como alternativa a las estéticas asépticas de “lo
nuevo” e inmaculado características del último fin de siglo. Todos
estos valores insinuados bajo la apariencia son en gran medida simulados:
muchos de los elementos han sido envejecidos artificialmente para simular una
Historia de la que en realidad carecen, lo que pueden parecer objetos de
mercadillo de saldo son a menudo compradas a precio de oro a especialistas en
la compraventa de antigüedades pop, y lo que pareciese una defensa del
decrecimiento y el lowcost es en
realidad resultado de un minucioso y exclusivo proceso de diseño cuyos
destinatarios distan mucho de contarse entre los “desfavorecidos”.
De ahí que la cuestión de la
autenticidad nos resultase tan crítica en este estudio: la cauterización y
envasado al vacío para el consumo de las clases medias-altas de formas y
atmósferas generalmente asociadas a la bohemia y la vida humilde, puede
interpretarse como una perversa engañifa de los creadores de tendencias, que
hipócritamente simulan una ética mediante la reproducción literal del
repertorio estético con que solíamos representárnosla. Sin embargo, cabe
plantearse si la capacidad persuasiva de
las apariencia tal vez sea capaz de generar dinámicas y comportamientos de
mayor hondura de lo que solemos considerar. Volvemos al principio del post:
la tradición occidental fundada en Platón y perpetuada por el cristianismo nos
ha habituado a considerar que las imágenes son meros simulacros cuando no
vehiculan algún tipo de verdad metafísica que las dote de legitimidad ética:
nuestra cultura considera a lo
superficial como una piel vacía y estéril, un campo de ilusiones y engaños
donde lo moral de desvirtúa y fosiliza. Frente a esta postura esencialista, el
pensamiento del último siglo se ha esforzado por desactivar el hiato ideológico que separa superficies fenoménicas de
profundidades ontológicas, estrategia que recupera la dignidad de las
imágenes y el reconocimiento de su capacidad de desatar acontecimientos. En ese
sentido, el hecho de que el Vintage esté proliferando como signo de distinción
cultural quizás anuncie interesantes cambios en el planteamiento (también
industrial) del interiorismo, una vez que esta estética de lo pobre vaya
floreciendo entre otro tipo de establecimientos menos exclusivos. El hecho de
que lo demodé se instituya en tendencia quizás implique una interesante
paradoja que lleve al paroxismo al sistema industrial de la moda, un callejón
sin salida en el cual el consumo substituye la producción por el reciclaje, con
consecuencias socioeconómicas impredecibles: si realmente estamos en la era del
fin del progreso, quizás la moda adopte una cronología desacomplejadamente
circular.
Hay algo de perverso en esta
repentina aceptación de lo sucio y lo
viejo como nuevo signo de expresión del lujo, pero el fenómeno no es en
absoluto casual. El higienismo high-tech y su recurso a materiales plásticos y
lacados ha perdido tanto legitimidad ética (para la historia quedará asociado al capitalismo
especulativo y los nuevos ricos, y languidece ante la dignidad de lo sostenible
y reciclable), como herencia de una época que confiaba su futuro al
progreso técnico renegando de los efectos del tiempo sobre los objetos. El
mundo post-Lehman añora un pasado remoto y posiblemente inventado en el que la Historia no era un relato
sino una presencia cotidiana y doméstica, una especie de antídoto contra la
incertidumbre del progreso a ciegas: para bien o para mal, nuestra civilización
es demasiado cínica como para poder permitirse reconocer en lo historiográfico
ninguna forma de autoridad moral (cosa que sí sucedía en las tanatocracias y
las sociedades donde la
Tradición era ley) pero hemos aprendido que la añoranza de un
familiar fallecido quizás pueda ser calmada idolatrando su representación estatuaria: quien no tiene acceso a una amante de
carne y hueso, puede recurrir a una muñeca hinchable, a la que poder amar, en el
incipiente entorno post-humanista con sentimiento no necesariamente simulado,
como en el viejo film
de Berlanga.
En cualquier caso, el auge del
vintage quizás responda a la ansiedad propia del ciudadano posthistórico,
privado de memoria y educado en la tradición de lo nuevo como el valor
ético-estético supremo. Tras décadas presididas por la materialidad de lo
impoluto y aséptico donde los objetos y
espacios debían parecer siempre recién estrenados, la tendencia del dirty chic
reivindica las huellas del uso, la belleza del accidente como génesis de lo
único e irrepetible, la historicidad reconocible de cada objeto como
desencadenante de reminiscencias imaginarias, y la domesticidad distendida que
inspira lo viejo. Se trata de un revival ucrónico que recrea un tiempo
inespecífico construido mediante de épocas diversas, pero que de algún modo remiten directamente a recuerdos
vivenciales del habitante/espectador: mobiliario propio de su infancia,
utensilios habituales en añejas viviendas familiares, tipografías y texturas
anacrónicas, atrezzo povera-pop… esta memoria simulada y aparentemente
individualizada, compuesta de fragmentos incomposibles, propicia una atmósfera
con olor a viejo, tacto cálido y sabor hogareño que no busca ser revival de un
tiempo concreto, sino que recrea en
abstracto lo inmemorial como experiencia de aquello cuya edad no se puede
localizar. Más que simulación de una historia inexistente, se busca su
conversión en paisaje. Monumentalización
de “lo viejo” en general, sin pre-texto alegórico ni carga simbólica:
una lectura trasversal de la posmodernidad en la que lo histórico acepta sin
dramatismos la carencia de sentido, y se evapora en mera cualidad ambiental, apelando
a la memoria inconsciente del cuerpo y no ya a un repertorio ético como
dispositivo de legitimación. El vintage
tiene más de sensual que de moral, y en ese sentido pretende mantenerse inmune
a todos nuestros juicios. Como en cualquier otra moda, las conexiones y
agenciamientos entre “lo superficial”
y “lo profundo” conjuga parámetros de
muy diversos dominios (el imaginario colectivo, el zeitgeist moral, las
condiciones de producción material, las investiduras semióticas de status de
clase…) y sirve para demostrar por enésima vez que la pretensión del Movimiento
Moderno de encontrar un lenguaje formal cuyo dinamismo sea exclusivamente
subsidiario de cuestiones técnicas pero no de representatividad, ha sido
contundentemente refutada por los hechos en las últimas décadas: el significado
de un iconema ni es estático ni autónomo, pues depende dialécticamente de los
movimientos culturales del cuerpo social al que da voz. Extraño tiempo en el
que los ricos simulan los ambientes en los que viven los pobres, en una ocupación invertida (lo hegemónico okupando la simbología de sus márgenes)
que nos recuerda la impresionante potencia camaleónica de las derivas de clase para travestirse y huir de quienes intenten
localizarlas, juzgarlas o anularlas.
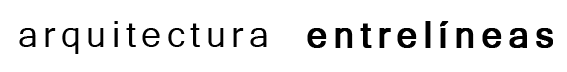









0 comentarios:
Publicar un comentario