) ) )
Un pronóstico ilustrado con imágenes del comic
“The
Private Eye”, de Marcos Martin y Brian K. Vaughan
( ( (
El porvenir: ¿promesas o sorpresas?
Aunque a nuestro “sentido común” ultramoderno le resulte
incomprensible, el Futuro ha sido un tema de interés muy limitado (o
directamente nulo) durante la mayor parte de la historia de la humanidad, pues la
concepción preindustrial del Tiempo era diferente a la que hemos heredado de la
modernidad. Así, hasta el siglo XVII la pregunta por el porvenir se reducía a
la previsión de posibles desastres naturales, la resolución de conflictos
bélicos y por supuesto la inquietud por las contingencias sentimentales: dado
que las grandes civilizaciones históricas basaban su ideología en la Tradición y se mostraban
reacias a cualquier cambio estructural importante, la concepción moderna del
futuro como potencia de variabilidad sociopolítica carecía de sentido.
La vida cotidiana de un campesino
era prácticamente idéntica a la de sus abuelos y sus nietos, la tecnología o la
medicina apenas variaban de una generación a otra, los grandes acontecimientos
sociopolíticos se eternizaban durante décadas (impensable a día de hoy una
guerra que dure cien años), y la construcción de palacios y catedrales se
prolongaba a menudo más que la vida de sus obreros. No se trata simplemente de
que los acontecimientos fuesen más lentos,
sino que el futuro se afrontaba como
mera prolongación lógica y continuista del presente, que por tanto no
debería reportar grandes sorpresas y que en ningún caso tendría por qué acarrear
grandes disrupciones históricas. El concepto de “destino” era ante todo moral, y las escatologías no figuraban un
Fin del Mundo poblado de robots y naves espaciales, sino como una proyección
futura prácticamente idéntica al presente: el
sentido de la vida no se medía con el porvenir, sino con la extemporaneidad
pura en la que se ubicaban los diferentes infiernos y paraísos. Ciudades
legendarias como Babilonia y Atlantis se ubicaban teóricamente en un
pasado ancestral inmemorial, pero en el fondo eran construcciones morales sobre
cómo la inercia del presente podría repercutir en el futuro (el rol de augurio moral y advertencia
sociopolítica que hoy en día cumple la ciencia ficción proyectada sobre el
futuro, en el mundo antiguo se proyectaba sobre el pasado remoto).
Uno de los primeros dominios en poner
en crisis la cosmovisión premoderna sería
la economía mercantil, que por su naturaleza implicaba innumerables ligazones
con el futuro, especialmente a través de un concepto esencialmente diferido
como es el de “interés”: toda
compraventa, como pacto de futuro, implica una promesa. Sin embargo, el gesto
de prometer no poseía demasiada importancia en el terreno estrictamente
político, pues en los regímenes no
democráticos las promesas eran irrelevantes al no existir todavía un elector
que pudiese tomarlas en consideración. El “futuro prometido” tenía más que ver con pequeñas situaciones
domésticas regidas por la providencia divina (enfermedades, amores, calidad de
las cosechas…) que con ningún proceso de transformación social importante. A
nivel metafísico, el interés se centraba en la investigación de las leyes
mecánicas que regían el universo-reloj (el cosmos considerado como eternidad
invariable), y habrá que esperar prácticamente hasta Hegel para encontrar un sistema filosófico que tomase en
consideración el progreso como fundamento ontológico de lo real. Otro de los
grandes agitadores del viejo concepto del tiempo como perpetuidad será Darwin, cuya teoría instala el devenir
dialéctico en la esencia misma de la naturaleza y el hombre: el ser humano pasa
a ser un momento particular dentro de la cadena general de evolución histórica
que empieza en las primeras células vivas. A lo largo de los últimos tres
siglos el peso intelectual de la idea de Futuro iría creciendo hasta alcanzar
su apogeo en el siglo XX, en concordancia con una civilización para la que el
presente ha sido reconsiderado como mera antesala del porvenir. El propio Heidegger sentaría las bases
existenciarias de un nuevo sujeto volcado permanentemente en lo inminente, y
para el que la actualidad desaparece ante la angustia de gestionar el futuro.
Este proceso tiene mucha lógica,
dados los descomunales cambios que, desde la tecnología, han sobresaltado
nuestra vida cotidiana a niveles de los que todos podemos apercibirnos. Así,
mientras nuestros padres apenas llegaban a Benidorm o Torremolinos en todo un
viaje de bodas, ahora muchos adolescentes celebran en Mikonos o Cancún sus fiestas
finales de bachillerato. Mientras anteayer en cada aldea había un solo teléfono
y las llamadas eran atendidas desde centralita, hoy todo paisano utiliza un smart-phone propio, capaz de realizar
todo tipo de tareas personalizadas y automatizadas. Nuestros abuelos podían
morir por una gripe, cuando ahora sobrevivir a un cáncer empieza a ser la
norma…. Habituados a la aparición
constante de todo tipo de innovaciones que sorprenden y conmueven nuestra
domesticidad cotidiana, no nos atrevemos a pronunciarnos sobre cómo será el
futuro, excepto en un axioma: indudablemente, será radicalmente diferente al
presente. El futuro es una amalgama de lo prometido y de lo sorprendente:
promesa y sorpresa, para bien y para mal.
Cuando el porvenir ha soltado
amarras y su advenimiento excede toda expectativa, la idea de Progreso se
empaña de incertidumbre y el único consuelo parece ser la nostalgia: aquel épico
“ángel de la historia” de Walter Benjamin volvía su mirada hacia
atrás porque no podía sospechar qué acarrearía el porvenir. El desasosiego de
habitar la membrana (o el precipicio) que separa lo plausible de lo posible
ha llevado a nuestra civilización a rendirse ante el imperio de la
contingencia: ya que nuestros prejuicios sobre lo “necesario” son
constantemente traicionados por la realidad de los acontecimientos, debemos
aceptar que la Historia
se escribe a través de infinitas negaciones de sí misma, en un caos ontológico
legislado por (o subsumido a) la contingencia de la invención técnica, que a
día de hoy es quién dicta el compás del progreso colectivo… o de eso nos han
intentado convencer. Los argumentos liberalizadores y las medidas
antiestatalistas que dictan los ideólogos de los mercados son a menudo
defendidas por su valor como catalizadoras
de un futuro mejor en el que prime la innovación tecnológica y la
competitividad. Toda la camarilla TEDX asume tácitamente que los avances
sociales van necesariamente de la mano de las nuevas tecnologías que los hacen
posibles: desde esa óptica, no podemos imaginar las sociedades futuras pues
ignoramos el factor fundamental que las determinará, como es la tecnología de
la que dispongan. El futuro social sería por tanto no ya algo que se pueda
construir activamente, sino tan solo esperar pasivamente.
Si los Grandes Relatos de los que
hablaba Lyotard prometían la plena realización del hombre mediante el despertar
de alguna conciencia moral, actualmente el
progreso histórico se confía al ingenio técnico, del que dependería nuestro
confort y bienestar. Una idea incontrovertible, pero que implica de nuevo
el sometimiento del presente a la promesa diferida de un porvenir mejor. En la
medida en que las invenciones tecnológicas son impredecibles (aparecen
azarosamente, a menudo sin que nadie las hubiese demandado, irrumpiendo
contrapronóstico y desbaratando toda expectativa), la idealización del I+D
implica una especie de espera perpetua,
la glorificación penitente de “el futuro
está llegando, y va a ser mejor” que aliena el presente al definirlo en
dialéctica negativa como “aquello que
todavía no es el futuro” e instalándonos así en la fe en la providencia. Deleuze era muy insistente en su denuncia de
la sutileza del pensamiento negativo, aquel que define una esencia en función
de aquello que le falta, aquello que adeuda, aquello de lo que está privada:
nuestra cultura del Progreso no encuentra para el presente más sentido que su aplazamiento
del porvenir.
De la Ciudad Ideal al organismo
heteropático
En la tratadística histórica de la
arquitectura y urbanismo, las reflexiones sobre el futuro (entendidas como tema
de proyecto, no sólo particular sino general) han jugado papeles muy diferentes
En principio, el mundo grecorromano
dedicaba muy pocos esfuerzos intelectuales a determinar especulativamente cómo
podrían ser las urbes futuras, pues su idea cíclica y eternalista del
tiempo les llevaba a considerar que la ciudad virtuosa no se hallaba en el porvenir, sino en un limbo ideal no sometido a las caprichosas
inclemencias del progreso: Aristóteles o Platón se atrevían a reflexionar
pormenorizadamente sobre el tamaño, medidas, características insfrastructurales
o número de habitantes de la “ciudad ideal”, una
figuración imaginaria de máxima virtud social y política que pudiese funcionar
universalmente, algo así como el orden absoluto y perpetuo inmune a los
accidentes de lo local en el espacio y el tiempo: su concepción de Belleza, Bondad
y Verdad no contemplaba el paso del tiempo como factores potencialmente
disruptivos, de tal modo que lo que pueda pasar en el Futuro no afectaria más
que a los accidentes anecdóticos de la res
extensa. Para el mundo antiguo, el cosmos es el que es, ahora y siempre, y
lo que pueda sobrevenir en los acontecimientos no tenía demasiada importancia
en los aspectos fundamentales del mundo natural o humano. Pensar el futuro no parecía un gesto ni urgente ni excitante.
La idea de que pasado, presente y
futuro eran esencialmente idénticos se perpetuó durante siglos, de tal manera
que los urbanistas más indómitos de cada período imaginaban la correspondiente
“Ciudad Ideal”, que solía ser considerada universalmente válida pese a
responder en realidad a lo modos de vida concretos de su época. Sorprende el
hecho de que, por ejemplo, muchas ciudades barrocas estaban dibujadas como unidades cerradas, completas y
autoconclusivas, caracterizadas por un orden pleno y absoluto que no tomaba
en consideración el crecimiento futuro, que por fuerza habría de desbordar el
plan antes o después. Las utopías de Tomás Moro o los socialistas decimonónicos
también optaban a menudo por la extemporaneidad de su “ciudad ideal”, cuyos atributos se definían como realidad acabada y
no como mero esbozo de un modelo abierto al progreso.
La industrialización y sus
procesos paralelos de crecimiento exponencial de la población y éxodo del
espacio rural al urbano, desbarató la vieja búsqueda de la “ciudad ideal” como
objeto acabado: el Progreso se convierte en el núcleo metafísico de nuestra
civilización, y los planificadores de
las ciudades aprenden que ya no pueden confiar en que un diseño resuelva las
necesidades de la ciudad de una vez y para siempre, pues semejante
planteamiento carecería de la flexibilidad necesaria para incorporar
armónicamente a la forma urbana los acontecimientos técnicos, sociales y
demográficos que se presentarán cuando nadie se lo espere. Aceptado que el
futuro, en su impredictibilidad, exige un grado de indeterminación de la forma
urbana que permita reaccionar a circunstancias
imprevistas, la “ciudad ideal” deja de ser pensada como un objeto y pasa a serlo como un proceso.
Las ciudades ideales de la
modernidad pueden ser leídas, ante todo, como un plan de desarrollo, un patrón formal más o menos elástico, más o
menos plástico, capaz de expandirse con un nivel de holgura suficiente como
para capear contingencias imprevistas: lo que se proponían los racionalistas ya
no era una máquina finita y de engranajes fijos, sino un orden de relaciones,
algo así como el código genético que determina el crecimiento de una planta
dejando margen para que ésta pueda adaptarse a los factores ambientales que
vayan interfiriendo en su desarrollo. Una misma semilla puede dar lugar a
árboles de muy diversa forma y tamaño en función de las condiciones de agua,
suelo, soleamiento etc. que intervengan sobre ella, y del mismo modo la
planificación de la ciudad moderna y contemporánea se plantea ya únicamente
como una “semilla”, un código genético general que tomará formas diversas en
función de las particularidades y accidentes espaciotemporales en cada
instancia. La ciudad ideal ya no es un modelo,
sino en todo caso un diagrama: una
partitura abstracta que deja ciertas variables sin concretar, pero
suficientemente firme como para que de ella nazca un tipo reconocible y controlable. El cambio de actitud respecto al
mundo clásico, pues ahora se integra en la esencia de lo urbano el dinamismo,
el hecho de que en cuanto proceso en desarrollo, una ciudad es siempre un
artefacto a medio construir. La Ciudad Ideal ya no se idea como forma final, sino como
organismo en eterno crecimiento. Sin embargo, existían todavía valores
universales cuya lógica era suficientemente firme como para que los más
heroicos capataces del Movimiento Moderno se atreviesen a figurar con mayor o
menor concreción las características formales de un urbanismo utópico.
Y es que en esencia, creer en una “Ciudad Ideal” exige tener muy
claro un ideal de felicidad y bienestar. El funcionalismo estaba convencido
de que sus valores de confort, higiene o armonía social eran suficientemente
incuestionables y ello les permitía especular sobre cómo habría de ser una
ciudad perfecta; podrían variar las condiciones técnicas o demográficas particulares,
pero el “hilo conductor” de la historia del urbanismo era una instancia cuyo
núcleo era inmune al paso del tiempo: el hombre.
Para la generación “post
everything” la presunción de que el hábitat humano pueda acomodarse
no ya al imperativo de una “ciudad ideal” sino incluso al mandamiento de un
diagrama laxo es ya una batalla perdida. Lo humano ya no se piensa como una
esencia trascendental que se mantiene incólume desde la Atenas de Parménides al
Nueva York de Olmsted, sino como una sustancia plástica cuyos valores de “felicidad” son contingentes y están
sujetos al vaivén del tiempo histórico y vivencial. Si el hombre ha muerto (en
tanto en cuanto ha desaparecido el núcleo ético que lo definía), el orden
pretérito de la historia pierde su único hilo conductor y el “progreso” ya no
puede ser considerado efecto ordenado de la acción humana, sino un espejismo
que enmascara la pura contingencia. La
implosión de la socialdemocracia y el auge del liberalismo en todas sus formas
propició un nuevo paradigma construido sobre la retórica de la autopoiesis, los
sistemas metaestables, el universo inflacionario o la teoría del caos , según
el cual la realización de los acontecimientos es indeterminable hasta el grado
de desactivar la posibilidad misma de “planificarlos”.
Si la ensayística griega meditaba sobre polis de geometría exacta que resonasen
con la música de las esferas, la ciudad contemporánea pasa a pensarse como un
sistema heteropático,
es decir, en el que las consecuencias no pueden ser indexadas en correlato
exacto de sus causas, y donde la gestión
reactiva se convierte en la única posible. De ahí que los viejos diagramas
modernos del tipo Ville Radieuse o Broadacre City sean consideradas por la
posmodernidad hormas demasiado coercitivas para el ímpetu del crecimiento
urbano, tan enfebrecido e ingobernable que cualquier
tentativa de organizar nuestras poblaciones holísticamente es considerado no ya
una intención condenada al fracaso, sino incluso dogmática y protofascista:
para los defensores del liberalismo radical, planificar equivale a imponer una
camisa de fuerza a entidades (las ciudades) que no por esquizofrénicas dejan de
cumplir su propia lógica indescifrable y secreta.
Pero el tiempo de Koolhaas o Lucien
Kroll ya pasó, y al rebufo de la crisis subprime
se impone una enésima reconsideración
del balance entre planificación urbana y espontaneísmo. La alegre temeridad
de los defensores del laissez faire
ha cedido el testigo a la generación “peak
everything”, que ha recibido en herencia un planeta sumiso a un
desbarajuste extremo de medios y recursos cuya solución pasaría por una urgente
actualización de la idea del “plan”. Sin haber consolidado aún un modelo
paradigmático claro, el racimo ideológico del “urbanismo sostenible” esboza un
régimen de parámetros a tener en cuenta para el diseño de las ciudades, en el
que apenas quedan ya axiomáticas formales, pero sí procesuales: lo que distingue
a la “Ciudad ideal” del sostenibilismo no es su morfología, sino su modus operandi. Desde la óptica de la estricta sostenibilidad, los flujos urbanos son
un fenómeno termodinámico más, y por tanto la tarea del planificador es la de
componer un sistema de circuitos que redunden en la máxima eficiencia de los
recursos que equilibre dinamismo y resiliencia mediante modelos basados en
ciclos (y no ya en el progreso infinito). Ahora bien, ni los ecologistas
más reaccionarios se atreven a proponer una figuración de cómo podría ser la
“Ciudad ideal” del futuro, que sólo son capaces de enunciar mediante retórica
francamente vaga (compromiso social,
democracia real, optimización de recursos, paridad de acceso lo público, gestión
y manutención solidaria del procomún, etc.) pero que en el fondo es
cómplice solidaria de la onto-epistemología folk contemporánea (el “sentido
común” compartido por neoliberales y perroflautas): importan más los procesos que los objetos, los medios que los fines,
las dinámicas que los estados, lo táctico que lo estratégico, lo sintáctico que
lo semántico, lo difuso que lo concreto, y un largo etc.Ya hemos dicho que
es inconcebible una “ciudad ideal”; ni tan siquiera como abstracción sin forma,
sin contar previamente con unos parámetros claros que midan su conveniencia èn
aras de la felicidad de sus habitantes, y ese seguramente el punto en el que el
“urbanismo sostenible” está menos perfilado. Lo mismo sirve para los intereses
continuistas del capitalismo radical y la sociedad basada en el hiperconsumo
(la ecología no tiene por qué cambiar nuestro modo de vida más que en matices
tecnológicos), como para utopías de emancipación radical que ven en el momento
presente la posibilidad de reconstruir de los pies a la cabeza las
características de la convivencia urbana.
Los futurismos siempre han sido
más que mera especulación escapista y fantástica: las visiones prospectivas de
la ciencia ficción han cumplido con frecuencia la misión cultural de plantear
hipótesis con las que medirnos, esbozar
situaciones futuras potencialmente realizables de tal modo que podamos
anticipar las ventajas e inconvenientes que puedan acarrear. Desde Julio Verne a Buckminster Fuller, los visionarios han elaborado ingenios técnicos
y situaciones sociales que no sólo funcionan como escapismo imaginario, sino
también como hoja de ruta a invenciones que a posteriori se han consumado como
realidades. Para eso han servido siempre las utopías: para señalar puntos de
fuga sobre el horizonte, direcciones a las que dirigir los esfuerzos
investigadores, contrafigura y antídoto de la idea de futuro como incertidumbre
absoluta. De hecho, el trabajo de un arquitecto o un urbanista tiene mucho de
ficción especulativa, pues cada diseño
implica hipótesis incontrastables sobre cómo se comportará una vez sea
realizado. Quizás por eso la arquitectura se esté convirtiendo en una
profesión incómoda para los grandes lobbys inmobiliarios (cada vez más confiados
en las ingenierías), como si del componente de futurismo implícito en la
práctica del proyecto pudiesen sobrevenir disrupciones inaceptables del orden
existente. Los defensores de la liberalización radical del pacto social no
quieren oír hablar de planificación: argumentan que la realidad tiende a su
propio orden sin la necesidad de intervencionismos humanos artificiales, e
invocan ese futuro prometido de grandes innovaciones tecnológicas como espacio
indeterminable al que hay que dejar holgura y no coaccionar.
Cabe preguntarse si especular
sobre el futuro de las ciudades sigue siendo legítimo, vigente y operativo. ¿Es
“el futuro de la arquitectura” un
objeto de reflexión fértil, o un asunto con el que no debemos perder tiempo
dada su futilidad? A menudo olvidamos que las ciudades son artefactos,
producciones humanas que en cuanto tal son realizadas conforme a nuestra
voluntad –o nuestro racimo de voluntades no siempre consistentes. No hay apenas
azar ni contingencia real en la formalización de las ciudades, pues somos
nosotros quienes las diseñamos y hacemos (mediante su diseño, su construcción y
su uso), y no hay ya dioses ni demonios a los que responsabilizar de los
fenómenos urbanos. En concordancia con el ideario epocal de nuestro tiempo, la
urbanística contemporánea ha aceptado en la mayoría de los casos su naturaleza
reformista, la única capaz de articular la infinidad de intereses y opiniones
contradictorios que convergen sobre un mismo plano urbano. El consenso
académico insiste en que la ciudad ideal ya no puede ser pensada como una
melodía univocal, sino como armonía multiinstrumental, polifonía de voces en
contrapunto que no subsuma la pluralidad y diversidad en un organigrama
unificador demasiado estricto… pero ese desafío no es nuevo, sino tan viejo
como el mundo. La resolución de la convivencia entre contrastes es ni más ni menos
que la competencia de lo político.
Personalmente sigo considerando
la vigencia del concepto “ciudad ideal”, pero actualizada no como figura
trascendente y universal sino como realidad singular y local: una ciudad ideal específica para cada
ciudad existente, en su aquí y su
ahora. No existe el futuro de la arquitectura, sino el futuro de las arquitecturas: en algunos casos ese futuro debería
consistir en rascacielos biónicos de diseño paramétrico, en otros casetitas de
barro y paja, y en otros más neo-barroco, rococó o cualquier formalismo que sus
habitantes consideren conveniente. La
única exigencia que podemos demandar al Racionalismo es que deje a los usuarios
contentos, y quizás la pirueta del urbanismo participativo pueda reverdecer
los dogmas heredados por la vía de un populismo
saludable. Si alguien busca “future
cities” en google imágenes, lo que obtendrá será una sucesión
francamente delirante de imágenes digitales pobladas de edificaciones
ultratecnológicas (a menudo en convivencia con naturaleza salvaje) pero apenas
rastros que ilustren lo que pueda estar pasando allí dentro…. Tal vez una de
las condiciones que exigimos a las ciudades futuras es que nos permitan seguir
haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, lo
de siempre. Y si no es el caso, deberemos seguir jugando a Sísifo y
preguntarnos cómo deberían ser las ciudades futuras de las ciudades futuras.
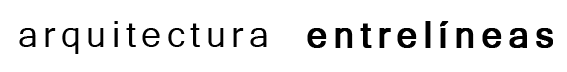









0 comentarios:
Publicar un comentario