versus
L'Inconnu du lac, de Alain Guiraudie.
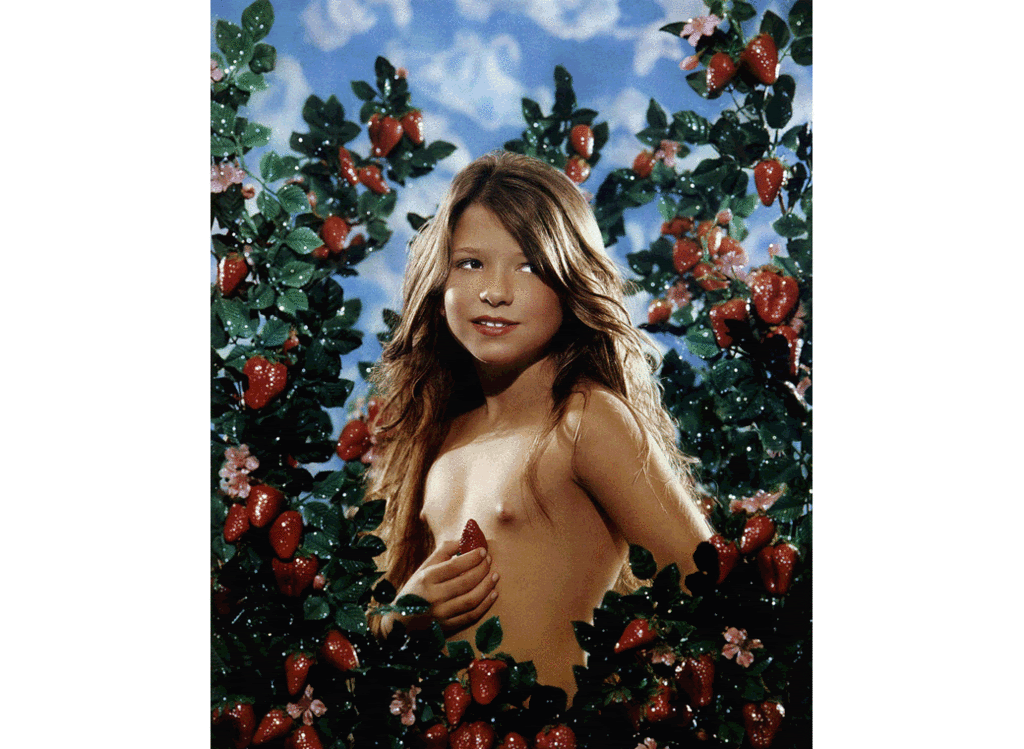
Las estrellas más populares del
artisteo gay posmoderno suelen radicalizar la artificialidad y artificiosidad de los objetos que retratan, en
concordancia con los presupuestos ideológicos de la queer theory: ninguna identidad reconocible es dada naturalmente, sino resultante de una construcción imaginaria
colectiva que distribuye el Ser de las cosas en función de intereses
sociopolíticos hegemónicos circunstanciales. Del mismo modo que un hombre o una
mujer no son más que proto-tipos preformativos producidos por intrincados dogmas
culturales, el mundo en su totalidad es
un trampantojo barroco en el que las apariencias son por un lado la única
identidad profunda, y por otro el resultado de una especie de ensoñación
colectiva. Las fotografías de los celebérrimos Pierre et Gilles llevan al paroxismo el decálogo estético queer. Sus personajes son tópicos
tebeísticos que habitan limbos de cartón piedra, en los que cada identidad es
figurada mediante los clichés inconscientes que llevan aparejados en nuestro
imaginario: el marinerito cachas con camiseta de rayas y boina ladeada, la Virgen penitente de piel
turgente y lágrimas de sangre, el efebo inmaculado que despierta a la
sexualidad como una Gracia de Botticelli…
Todos ellos invariablemente dispuestos en impávida posición estatuaria y en
contextos igualmente irreales, que extreman la atmósfera de cuento de hadas para
adolescentes escapistas. Estampas quiméricas, generalmente localizadas en espacios “naturales”.
Evidentemente, dados los
postulados ideológicos de partida, esa “naturaleza” no puede ser más que
simulada, algo así como una reconstrucción naive de los atributos que el
urbanita adicto a las representaciones atribuye a los campos, los mares y los
bosques: si sus figuras parecen esculturas de plástico, nylon y mármol, los
fondos que sirven de ambientación recuerdan al atrezzo de una vieja zarzuela
romántica, hechos de flores de plástico, iluminación de barroco tenebrista en
neón, tonalidades fucsia y superficies tan brillantes como un escaparate de los Campos Elíseos. Una no-naturaleza entre lo
trascendental y el kitsch, que reduce
la potencia de “lo salvaje” a mero escenario irreal, sin más interés que las
reminiscencias al pop de indios, vaqueros y piratas al que se cita
constantemente. Algo así como una reformulación del pintoresquismo romántico para una
época en la que las tetas de una diva son a menudo operadas… y las arcadias rurales son
photoshopeadas para los panfletos de las agencias de viajes. A un ecologista reaccionario probablemente le ofenderá semejante manera de
representar lo “natural”, privándolo de todo organicismo y de la pureza casi
sacramental de una biosfera que se presupone demasiado auténtica para nuestro
universo artificial urbano. Desde el
sostenibilismo estricto, la naturaleza es un reino de profundo contenido ético
y ontológico, poseedor de sus propios modos de acción que trascienden la
condición escenográfica a la que quieren reducirla algunos artistas: no
creo que el universo de Pierre et Gilles aspire a denunciar las falacias
simbólicas y simulacros de nuestra cultura, sino más bien profundizar en la
potencia de lo artificial para revelar la performatividad de nuestras
representaciones (que no por falaces dejan de resultar placenteras, y
peculiarmente reales).
La misma estrategia estética
sirvió a R.W. Fassbinder para su
excesiva “Querelle”, película que
ambientaba el clásico de Jean Genet
en una Brest de colores chillones y protagonizada por hombres de mar que
parecer usurpados al universo de Tom de
Finlandia. Aquí la sobresignificación del carácter teatral y guiñoleco del
atrezzo no responde tanto a una metáfora de la artificialidad del mundo, como
al perfilado de un territorio abstracto, fuera del espaciotiempo, donde la
fisicidad real de los objetos queda eclipsada por su aura emotiva y las reminiscencias
ético-estéticas que irradia. En su caso artificialidad equivale a trascendencia
y universalidad, en este caso aplicado al espacio urbano como platea de
tragedias eternas.
Pero la posmodernidad no es ni la
única ni la más ingeniosa manera de representar la naturaleza como espacio simbólico
social. Uno de los cineastas más sólidos en la definición de un naturalismo
contemporáneo personal y evocador seguramente haya sido Eric Rohmer, muchas de cuyas películas más memorables tienen lugar
en localizaciones suburbanas o campestres. En películas como “La coleccionista” o “La rodilla de Clara” el contexto natural tiene un rol fundamental: en cuanto espacios
no urbanos, son lugares en los que los protagonistas se evaden temporalmente de
su existencia en la ciudad, permitiéndoles observarse a sí mismos y sus
circunstancias desde un prisma más relajado, contemplativo y ecuánime del habitual. El héroe
rohmeriano, generalmente un ciudadano de vacaciones, en paro o sumido en
abruptos entreactos existenciales, huye de la ciudad para poner su cotidianeidad entre
paréntesis en busca de argumentos para una reinvención personal. Los valores
que se buscan en la naturaleza son entonces el silencio de Dios, la tranquilidad casi
monacal, la suspensión del “real-time” metropolitano, y el consuelo de la madre tierra como antídoto contra las
heridas de la incertidumbre en la ciudad.
Muy en sintonía con la estética
del naturalismo rohmeriano, la reciente “Stranger
by the lake” propone una interesantísima reconstrucción de sus ambientaciones,
esta vez como escenario de una trama protagonizada por homosexuales pero en las
antípodas de la artificialidad queer
de Pierre et Gilles. El film es una
de las más logradas narraciones de fenómeno cruising que haya dado el séptimo
arte. Como muchos sabrán, por “cruising” se denominan las prácticas
sexuales llevadas a cabo en espacios públicos generalmente entre homosexuales,
que acuden a determinadas zonas pactadas (urbanas o no) en busca de contactos
efímeros con desconocidos. Se trata de
una tradición prácticamente universal al mundo gay, una subcultura que,
acostumbrada al oscurantismo y el rechazo social, ha desarrollado sus propias
dinámicas de socialización y afectividad en los espacios en sombra de la
cultura hegemónica: parques nocturnos, estaciones de servicio, playas apartadas
o carreteras secundarias han servido históricamente para que muchos
homosexuales pudiesen vivir su deseo sin restricciones y al margen del control
panóptico, generando una forma de uso del espacio colectivo que encaja como un
guante con el concepto de “heterotopía”
popularizado por Foucault.
La película deja claro en todo
momento que el espacio natural en el que tiene lugar, pese a no tener huellas
formales de intervención alguna (su
apariencia es silvestre, salvaje) en
realidad ha sido completamente humanizado mediante la distribución inopinada
de los usos espontáneos que componen la peculiar coreografía de gestos e
insinuaciones del cruising: las zonas
de mayor visibilidad se utilizan para la exhibición de los cuerpos, los recodos
semiocultos sirven para conversaciones en petit
comitè, las travesías que los cruisers van generando en sus paseos generan
las rutas espontáneas que distribuyen el lugar, y los parajes más frondosos
funcionan como improvisados lechos para el amor furtivo. Todo un repertorio de
funciones asignadas en base a la gradación
de visibilidad e intimidad, sin la necesidad de ninguna provisión de
infraestructuras pero gobernadas por un pacto sobreentendido por los usuarios
de un territorio que han conseguido hacer suyo: como uno de los protagonistas comenta a lo
largo del film, hay un acuerdo silencioso entre ellos que determina qué está
permitido hacer en cada sitio, sin necesidad de redactar un estatuto
legislador. La naturalidad con la que los peculiares habitantes del espacio
realizan su voluntad deseante, es concomitante con un paraje que, en cuanto
aislado del intervencionismo técnico de la cultura hegemónica, mantiene la
pureza e imparcialidad moral que hace a la naturaleza ser lo que es. Al menos, en nuestro imaginario.
Lo interesante de la película es
que, en sus piruetas argumentales, termina por afirmar el contrapunto tenebroso
de lo salvaje cuando se confirma que
lo que parecía un paraíso de libertad entre iguales puede ser también un escenario para la muerte. La concepción
bucólica e idílica de lo campestre, típica de la clase media que se sirve de la
no-ciudad para sus prácticas de ocio apacible, desdeña el hecho de que la
naturaleza no sólo es madre protectora, sino también asesina implacable: toda
una herejía para el ecologismo y sus dogmas de corrección política, que rehúye
reconocer que los ciclos orgánicos son una sucesión de vida y muerte en el que
estamos implicados como verdugos y víctimas. Nietzsche, Bataille o Artaud aceptaban que la crueldad forma
parte de la esencia de la tierra, y trascender verdaderamente las leyes del
orden civil implica exponerse al riesgo de la propia desaparición. La pulsión de muerte es una fuga troncal a la poesía gay subterránea,
la que siempre ha ilustrado las pasiones y desvelos de aquellos que se atreven
a saltar la muralla y morder la manzana prohibida que aguarda en los extramuros
de la ciudad hegemónica. La película puede ser entonces leída, entre otras
maneras, como una bella metáfora de la biosfera como lugar en el que el dulce
frescor de la atmósfera encubre a bestias de dientes afilados pertrechadas
detrás de los árboles. Un contrapunto siniestro a la pastoralidad queer que estaba ya presente,
sutilmente, en muchas de las imágenes de Pierre et Gilles.
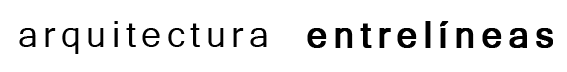

.png)




0 comentarios:
Publicar un comentario