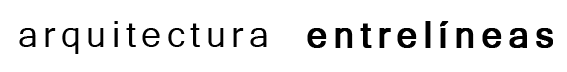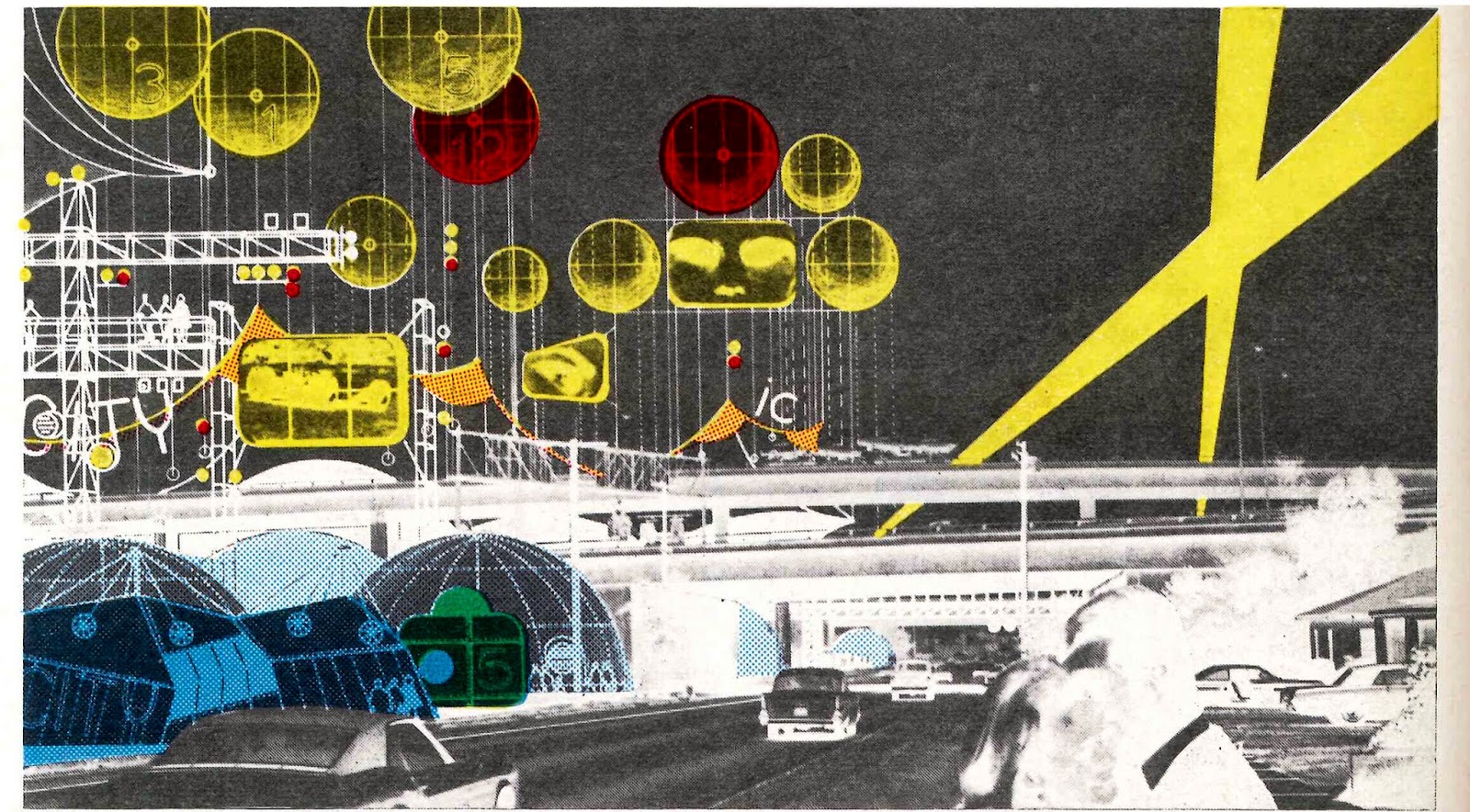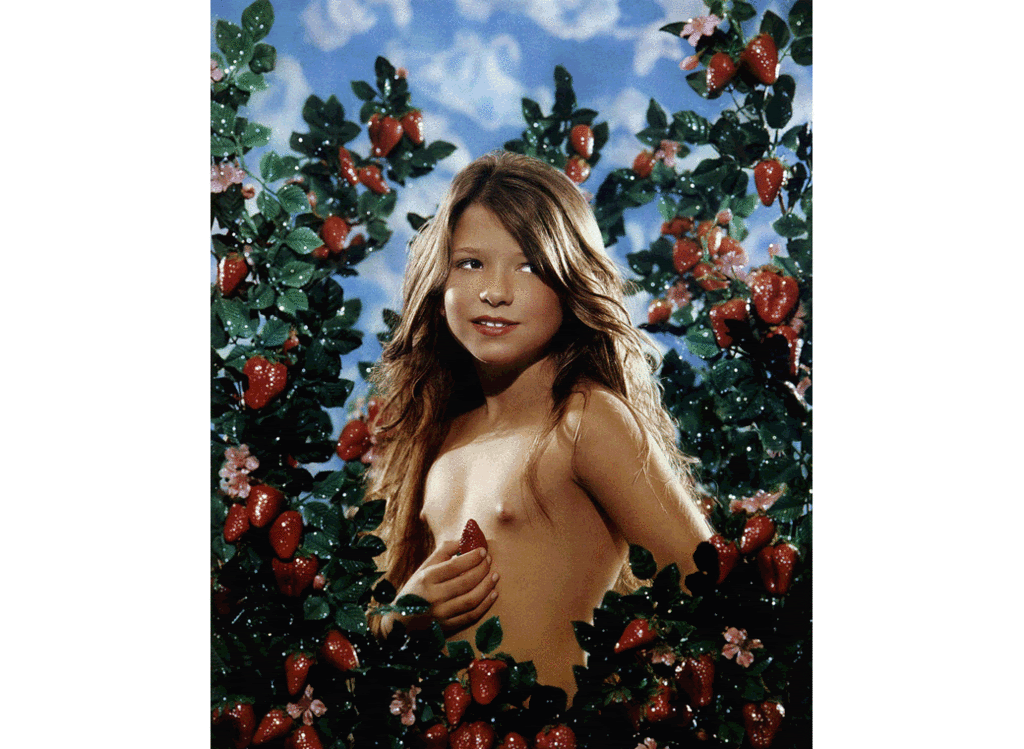Objeto y Proceso
Apuntes sobre ontología de la
Forma
El concepto de “forma” tal y como
recorre la metafísica occidental mantiene la huella del esquema hilemórfico
fundado por Aristóteles y perpetuado (con matices) hasta el apogeo de la
modernidad. Para el pensador griego, todo cuerpo o sustancia resulta de la
concordancia de sus dos principios constituyentes: por un lado la materia
(pasiva e indeterminada, invariable y genérica a todo lo que existe) y por otro
la forma (activa y configurante,
sustantiva de las propiedades y potencias de cada objeto). El mundo
sensible y las entidades que lo pueblan sería entonces un campo necesariamente
formal en el que cada cosa obtiene su
esencia y fundamento de la convergencia de lo universal y lo particular, lo
necesario y lo accidental, lo determinable y lo determinante, el “principio
de individuación” y el individuo, en el que lo singular es definible en
función de sus diferentes grados de especialización y concreción en cada
instancia. Si bien ambas categorías, materia y forma, son por fuerza
simultáneas y concomitantes en cualquier realidad física, el hecho de escindir
los registros binarios de lo material y lo formal propiciará el
desarrollo de abundantes especulaciones escolásticas sobre la mutualidad
polar de los cuerpos y los ideas, la potencia y el acto, o la esencia y la
existencia, que contemplan los objetos como identidades firmes y con cierto
grado de autonomía, imperturbable a través de todas las transformaciones,
encuentros y mezclas con otras entidades. El objeto es entonces agente capaz
de los acontecimientos, a los que sobrevive.