Inconsciente colectivo y la forma de la ciudad (del animal humano)
Las especies más solventes del
reino animal en la realización de arquitecturas suelen pertenecer al filum de los artrópodos: hormigas, abejas, termitas
o arañas construyen fabulosas y muy sensatas estructuras para cubrir sus fines,
con mayor sofisticación geométrica y complejidad diagramática que los nidos de
los pájaros o las presas de los castores. No es casual que se trate de animales
muy pequeños, pues la manufactura del
propio hábitat les permite exceder las limitadísimas capacidades de su cuerpo.
En eso son muy similares a los humanos: la tecnología es para el insecto
constructor no sólo un “refugio”; sino un auténtico sistema productivo esencial
para la supervivencia de cada individuo y de la comunidad. La existencia de las
hormigas es indiscernible del territorio que habitan y construyen, hasta el
punto de que éste llega a ser una extensión necesaria de su propio organismo. Muchos insectos son especies urbanas,
incapaces de sobrevivir sin el amparo de sus guaridas, que funcionan simultáneamente
como su vivienda, su fortaleza y su
fábrica.
El animal humano tendrá por filiación genética mucho de lobo, de
primate o de hiena, pero su comportamiento es mucho más insectívoro de lo que
solemos considerar y reconocer: por concentración de habitantes, nuestras
comunidades ya no siguen patrones de comportamiento típicas de manada (formadas como máximo por unos
cientos de ejemplares), sino que se asemeja mucho más al de las populosas
megaciudades de hormigas o abejas. El urbanismo participativo a menudo obvia
considerar la articulación escalar de los modos de socialización: el
comportamiento de “manada” que se
atribuye a las relaciones de vecindad teme aceptar que quizás nuestro cuerpo
colectivo es el mucho más insectívoro, estadístico y complejo del “enjambre”, donde la identidad del
individuo adquiere relaciones diferentes en relación a “la masa”. Pero desde un
punto de vista económico, no cabe duda de que el factor que determina el tamaño y los límites de una comunidad es su
integridad productiva. No todas las hormigas de una colonia se conocen
entre sí, pero la actividad de cada una de ellas forma parte de un orden
superior que ignoran, pero que las distribuye y constituye como sujetos.
¿Tenemos miedo a estudiar nuestras ciudades desde la metáfora del enjambre
(anonimato e impersonalidad), y no ya el de la manada (personalismo y
fraternidad)? Ambas barras de medida trabajan en escalas diferentes (lo inmediatamente local de la manada, vs. el
orden top > down del enjambre)
cuyos modos y grados de interdependencia están todavía indeterminados en la era
de la globalización.
Este enigma de lo Glocal está
produciendo una curiosa polarización ideológica: cierta izquierda
cooperativista sobresignifica la potencia política de los asuntos de las
vecindades inmediatas (como espacio utópico en el que reverdecer los laureles
de una “humanidad” fraternal en decadencia) mientras la derecha gestiona
libremente los grandes flujos del enjambre
planetario sirviéndose de las nuevas tecno-ciencias objetivistas. Las
revoluciones de las redes sociales son presentadas a menudo como la herramienta
trasversal a ambas escalas, pero las comunidades virtuales que promueven se
constituyen no tanto por intereses compartidos, como por afinidades estéticas.
La revolución del siglo XXI se dará cuando un joven operario de una fábrica en
China y un profesional liberal de mediana edad en Portugal articulen sus
acciones para que éstas incidan no sólo en sus respectivas manadas, sino
también en la generalidad del “enjambre” al que ambos pertenecen.
Una relectura zoológica del inconsciente colectivo
Lo sorprendente de la fabril
habilidad de las hormigas para coordinar las complicadas tareas comunitarias
que realizan es inversamente
proporcional al tamaño del cerebro de estos animales. ¿Cómo es posible que sujetos
con sistemas neuronales tan precarios sean capaces de llevar a cabo en perfecta
coordinación emprendimientos que implican la sincronicidad perfecta de millones
de individuos? Los zoólogos y etólogos que han estudiado esta cuestión han
llegado a la conclusión de que la
actividad de un hormiguero adquiere sentido si se contempla no como un agregado
o ensamblaje de acciones individuales, sino como el comportamiento de una única
entidad que técnicamente han dado en llamar “superorganismo”: colectivos en los que las acciones y
reacciones de la comunidad en cuanto tal determinan el comportamiento de cada
individuo. Es decir, para analizar el comportamiento de una colonia de abejas o
termitas se considera que éstas actuarían como un único agente, algo así como
una súper-mente: un único animal que no tuviese un solo cuerpo, sino millones
de ellos, pero actuando en perfecta univocidad.
Al contar con sistemas de
percepción e intelección tan primarios (muchas hormigas, por ejemplo, son completamente
ciegas) el funcionamiento armónico de sus comunidades se consigue mediante sencillas cadenas semióticas a base de
signos que desencadenan o interrumpen flujos, recurriendo a procesos que
los científicos estudian fundamentalmente mediante la cibernética (sistemas
sintácticos pero no semánticos). El movimiento de cada hormiga es una reacción automática
a la información que le llega en cada momento (un rastro, un olor, una señal de
cualquier tipo a la que reacciona sin buscarle un significado), cuya respuesta
ni decidirá ni razonará: cada individuo se limita a hacer aquello que tiene que hacer, sin saber siquiera cuál es la
estructura general y de orden superior en la que se inscribe su trabajo. Cuando
una hormiga contribuye a la construcción de un hormiguero, ni siquiera sabe lo
que está haciendo, es un “robot” programado para excavar y lo hace sin
conocimiento de causa: evidentemente, como metáfora política ilustra la
enajenación plena del individuo en una estructura social totalitaria, y no es
casual que narraciones como “Rebelión en la granja” o “Antz”
se hayan servido de la sumisión animal como alegoría de los ejercicios de
dominación entre humanos. Lo desconcertante es que tampoco la Hormiga Reina
es consciente en absoluto de cómo funciona la cadena social a la que pertenece,
y en la que participa con el mismo desconocimiento que las obreras… pero ya
Marx y Hegel advirtieron que también “el dominador
está dominado por su dominación”.
Lo desconcertante del
comportamiento de las comunidades animales aparece cuando buscamos extrapolarlo
a las sociedades humanas, y especulamos con la posibilidad de que nuestra especie forme también algún tipo de “superorganismo” cuyos secretos designios
biológicos nos gobernasen pese a nuestro desconocimiento de ellos: insisto
que lo más desconcertante del comportamiento de las colonias de hormigas o
termitas es su indiferencia y desconocimiento de lo que hacen, al estar guiadas
por automatismos biológicos que controlan sus acciones más allá de su voluntad.
Tradicionalmente, occidente ha considerado de uno u otro modo que lo específico
de lo humano es su razón instrumental, es decir, su capacidad para actuar libremente al contar con una conciencia decisional
que le permite escoger individualmente las acciones más convenientes. Nuestro libre albedrío sería lo que nos sonsaca
del reino animal, y la condición fundante de la humanidad como esencia plena y
diferenciada. Sin embargo esa presuposición ha sido desactivada en la ciencia
moderna a consecuencia del trabajo de Darwin,
Freud o Marx: ni somos una especie escindida de la naturaleza, ni nuestra
conciencia es gobierna nuestras acciones, ni la sociedad es el resultado de la
conjugación de agentes individuales. No me detendré en desarrollar este punto,
así que propongo directamente que de este tipo de aproximaciones
post-humanistas se deduciría una Teoría
de la Acción Humana
en la que ésta estuviese radicalmente fundada en la enajenación mediante un inconsciente
colectivo como función biológica.
Esta idea ya estaba implícita en
el Antiedipo, y la transposición del
inconsciente propuesta por Deleuze,
que lo sustrae de la superestructura y lo sumerge en las profundidades de la
infrastructura: el inconsciente ya no es ese teatro burgués de las fruslerías
del Yo perfilado por el psicoanálisis, sino una fuerza biológica (más aún,
telúrica, puramente matérica) anterior y subsistente a toda libertad y todo logos. El deleuzianismo está recorrido
en ese sentido por una frialdad aterradora heredada de Spinoza, por más que algunos “rizomátios” desnortados quieran
encontrar en su pensador de cabecera al salvador del humanismo. “Mil Mesetas” puede resumirse como una
meditación en torno al primado de la materia sobre la conciencia, y los
capítulos dedicados a los lobos, la geología, el “population thinking” y el rizoma trasversalizan la vieja fórmula
jungiana del “inconsciente colectivo” hasta hacerlo converger con el modo de
actuar de los super-organismos.
De ahí al estoicismo o hay más
que un paso deductivo: ya que lo que hacemos no es responsabilidad de nuestra
voluntad (pues ésta no es más que la propiedad emergente mediante la cual los
requerimientos biológicos invisibles se autogestionan) no queda más opción que
la de aceptar dignamente nuestro destino, que no es otro que el que la vida
tiene preparado para nosotros. Ya el cristianismo tomó nota de la enajenación
nuclear al ser humano con el nunca bien ponderado aforismo de “Perdónales señor, porque no saben lo que
hacen”. Ya Marx había advertido esta cuestión al considerar que la entrada del hombre en la Historia era consecuencia
de la lucha de clases, una idea muy fácil de entender por comparación con
otras especies animales. Se cree que las colonias de hormigas de hace 60
millones de años eran prácticamente idénticas a las actuales, de tal modo que
en dicha especie no hay “historia”, puesto que los esclavos del hormiguero
aceptan su sino sin rechistar, y no hay dinamismo social posible. El ser humano
en cambio es capaz de modificar infinitamente sus articulaciones colectivas
precisamente porque en los momentos clave las “hormigas trabajadoras” se
sublevan contra el destino que les acarrea dicha condición, para así (supuestamente)
trascender su determinismo zoológico. Casi todos los etólogos afirman que el
ser humano no puede ser considerado un super-organismo porque nuestro
raciocinio y reflexividad nos hacen indeterminables, pero los seguidores de Rupert Sheldrake o Bruce Lipton tenemos nuestras dudas al respecto: quizás sí somos
una máquina engrasada por un inconsciente colectivo invisible para nosotros, y
nuestro albedrío sea el resultado de la sintonización que nuestro cerebro
realiza de la conciencia flotante, impersonal y pre-antrópica, que los lectores
de mis anteriores blogs sabrán intuitivamente articular con la crítica de los
agentes absolutos implícita en el post-humanismo y la teoría del actor-red. La
postura de alguien como Agamben puede ser leída como nostálgica de cierto
humanismo, o al menos de cierta dignidad ontológica propia de la “forma de vida” a diferencia de la nuda vida desechable (y (ejem) propia de
insectos), aunque quizás el modelo de inconsciente colectivo que propongo viene
a ser una reinterpretación de los análisis de Agamben prescindiendo de su
etiología política: la historia del hombre pasaría a ser considerada
zoológicamente la evolución natural de un especie animal, y por tanto los
fenómenos biopolíticos (e incluso las tomas de conciencia de clase y demás
desencadenamientos emancipadores) se relocalizarían en el campo de lo infraestructural
En esta arquitectura filosófica
hay un concepto clave en el que se compromete la estabilidad y especificidad
del ser humano: la cultura. En
realidad, los etólogos llevan décadas erosionando la supremacía ontológica de lo cultural como dignidad exclusiva a
nuestra especie, pues en zoología se acepta sin controversias que los
animales también articulan sus hábitos con formas culturales. El hecho de que
los lobos “no hablen”, “no construyan” o “no se vistan” no es óbice para que la dinámica de las manadas no
responda a formalidades hondamente culturales de todo tipo: hay toda una
semiótica animal, con un amplio repertorio de rituales e incluso símbolos,
complejas pugnas por la soberanía, e incluso muestras de padecimientos
puramente estéticos. Esto no implica que la “cultura human” sea un espejismo
epistemológico, sino que es un caso particular de una propiedad universal de la
vida (e incluso de todo el cosmos) como es la autoorganización mediante
procesos sígnicos, y por tanto informacionales. Aquello que llamamos “Cultura” en nuestra tratadística (para
entendernos: el conjunto de discursos y prácticas que componen las competencias
de cada Ministerio de Cultura) no es más que la punta del profundísimo iceberg de nuestras determinaciones
biológicas, irremediablemente inconscientes.
Este punto de vista es al menos
el más habitual en disciplinas contemporáneas como la cibernética o los
cognitivismos behaviouristas, que se ven obligados a hacer malabarismos
retóricos para salvar en sus discursos la consistencia de “lo humano”, tarea
seguramente condenada al fracaso al menos desde Darwin. No es casual que uno de
los arquetipos fantasmáticos del folk urbano contemporáneo sea precisamente el
del Zombie, que es en cierto sentido
un humano convertido en insecto: perdida
la cultura, carece de empatía y sólo puede actuar como un autómata al servicio
de sus apetitos. El “Zombie” es el monstruo por antonomasia para la época
que vivimos, que como dije al principio está caracterizada por el tránsito
desde el paradigma de la “manada” al del “enjambre” o el “hormiguero”:
sociedades tan populosas que nos obligan al desconcierto de convivir
pacíficamente con desconocidos, a ser un alien entre aliens. Lo que los
deleuzianismos más progresistas saben aprovechar de esta coyuntura es
apropiarse gozosa y afirmativamente de esta nueva condición insectívora de las
sociedades humanas, sin nostalgias por los compadreos bucólicos de la vecindad
aldeana, ni hipócritas apelaciones a confusas alianzas de civilizaciones
transoceánicas. El esquizoanálisis puede leerse como la histerización de la
cultura para sintetizarla de nuevo con lo que siempre ha sido: ímpetu
biológico.
Los arquitectos de nuestra
generación estamos fascinados por la increíble solvencia de los habitats
informales, que al hilo de nuestro discurso vendrían a ser aquellos que escapan
a la determinación soberana de la Cultura.
Crecidos al margen de planificaciones y legislaciones, los
asentamientos no reglados parecen ilustrar la capacidad innata de nuestra
especie para producir su territorio sin la tutela de las voces autorizadas, y
por tanto, al exceder descortesmente las cortapisas de la urbanística de libro,
serían el resultado de un instinto
espontáneo y sorprendentemente eficaz para proveerse de urbanidades a voluntad
y sin injerencias de “la cultura”.
Cualquiera de esas conurbaciones tercermundistas sería entonces ejemplo de grado cero del hábitat humano, aquel en
el que éste actúa de acuerdo a impulsos estrictamente animales (ya que no
culturales). Ahora bien, por asombrados que nos mostremos ante las ingeniosas y
desprejuiciadas soluciones que encontramos en el territorio informal, a menudo
caemos en trampas intelectuales muy problemáticas: por un lado, en ocasiones se
construyen dudosos discursos morales que defienden la informalidad por lo que
tiene de honestidad cultural, autodeterminación de las formas de vida, y
emancipación respecto a la estratificación reglada propia de la urbanística (en
ciertos círculos, el culto a lo informal se legitima por su oposición al orden
hegemónico del capitalismo, cuando en realidad no hay nada de eso en
prácticamente ningún caso). Así visto, “lo informal” adquiere su dignidad del
espontaneismo del buen salvaje que, a sabiendas o no, se desmarca de la
dialéctica del amo y el esclavo. Pero el principal problema que encuentro a
las lógicas de los territorios no reglados, es la dificultad de acotar con
precisión qué es formalidad, y más
difícil todavía, qué no lo es.
Vuelvo a la hipótesis del
super-organismo, del comportamiento instintivo de las hormigas, que construyen
sus ciudades sin tener un plan que seguir. Habiendo estudiado las ciudades en las que viven, sorprende que
se trata de espacios muy estructurados y articulados, con una serie de
habitáculos secuenciados según un orden estricto, y cuyas “autopistas” internas
son suficientemente sofisticadas para adaptarse a pendiente del terreno,
composición geológica, humedad, etc. Instintivamente, construyen ciudades tan
compactas como las de la imagen.
Partiendo de un diagrama general más o menos
rígido y más o menos flexible, se vas adaptando a los accidentes del terreno en
función de las necesidades de la colonia: espacios para el almacenamiento de
alimentos, protección contra huéspedes hostiles, el “palacio” de la reina,
zonas específicas para cada uno de los tipos de operarios del hormiguero… Una ciudad eficaz y sólidamente
formalizada, que sin embargo no ha sido “pensada” por nadie: es producto del
instinto, o lo que es lo mismo, del inconsciente. ¿Por qué entonces el
urbanismo informal de las periferias de Rio o DF se muestran tan aparentemente
informes o homogéneos? ¿Acaso los humanos tenemos un instinto inferior al de
las hormigas?
Es una pregunta complicada, pero en
esto vuelvo a Marx: nosotros no somos hormigas, porque nosotros tenemos
historia, así de simple. Historia como acontecimiento, como realidad de lo
intempestivo (pues la sustancia de lo histórico es siempre subversiva, su
cuerpo se realiza en la disrupción y la ruptura). Nada más nos diferencia de
cualquier otra especie: al tener memoria y haber optado por la lucha de clases,
el “super-organismo” de cada
comunidad humana no es reductible a los rígidos e inmovilistas patrones sociales
de los hormigueros. Si una comunidad de hormigas montase su pequeña revolución,
sus hábitats ganarían en entropía, pues la forma urbana es ante todo correlato
de especialización y orden social, es decir, de cultura, de historia.. Los
asentamientos informales presentan en la práctica totalidad de los casos dos
pautas insistentes: se trata de urbanidades
jóvenes, y habitadas por personas de un
mismo rango social. Es decir, en ellas no hay estratificación temporal ni
cultural: son potencialidad pura, como un relato de final abierto. Aquello que
llamamos “asentamientos informales” seguramente no sean más que efecto de
nuestra perspectiva: descontamos que el orden social que ilustra (y produce)
sigue reglas secretas que, en cuanto pura táctica
de supervivencia inmediata, está condenado a que la historia se aproveche
de sus potencias y latencias para incorporarlas al orden estratégico, formal,
del enjambre.
Cierro estas especulaciones
recomendando el interesante documental “Koolhaas / Lagos”, en el que el que en
su día fuera el gran valedor de la no-planificación, termina por caer fascinado
ante la potencia de la urbanística al estudiar la capital de Nigeria: lo que en
principio era un bullicioso y anárquico hervidero de urbanidades excéntricas,
termina por ir encontrando su propia “forma”
a medida que la historia va estratificando y especializando lo que al principio
era acumulación espontánea. En términos deleuzianos, el espacio liso del Lagos de los 90 va poco a poco transformándose en
un organismo, ahormándose al diagrama de un cuerpo
jerarquizado. Quizás,
contraintuitivamente, la organización de las manadas sea más anárquica y
dinámica que la de los enjambres. A quien encuentre sugerentes estas
reflexiones, le recomiendo la lectura de este texto, que viene a ser el punto de partida de una
estrategia de pensamiento cuyo desenlace está todavía por producir.
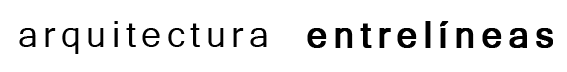






Si alguien no ha visto el documental Koolhaas / Lagos, en los comentarios de este enlace dejan un torrent que funciona bien (en otras páginas hay fakes a cascoporro):
ResponderEliminarhttp://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/28/cine-y-arquitectura-lagos-koolhaas/